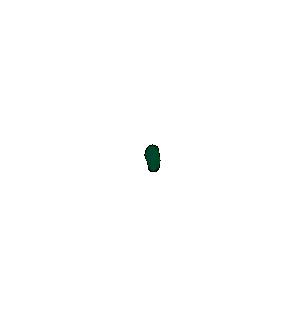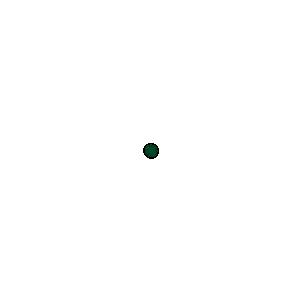Guillermo Catalán

Julio Sibrián

Alejandro Muñoz
•
• Adquiere visión
• Fomenta
Ventajas Competitivas
•
•






Guillermo Catalán

Julio Sibrián

Alejandro Muñoz
•
• Adquiere visión
• Fomenta
Ventajas Competitivas
•
•


Prueba electrónica y derecho de defensa: lecciones de la sala de lo Civil.
Redacción DyN
Prueba digital laboral: avances modernos y sombras constitucionales.
Manuel Rosa
Ponderación: la gran impostura moral.
Alberto Alfaro Alvarado
Acción reivindicatoria: ¿flexibilidad probatoria o inseguridad jurídica?
Diego Caballero
Control parental y ciber seguridad de niños y adolescentes.
Elena Escalante
Derechos implícitos de identidad y verdad biológica con enfoque de niñez y adolescencia.
Alexandra Michelle Altamirano Rivera
La socioafectividad, una institución emergente como vínculo filial.
Carlos Artiga
El impacto de la ley crecer juntos en la jurisdicción familiar.
Silvia Cristina Pérez
El corredor interoceánico de guatemala: un proyecto para transformar el comercio mundial y la integración regional.
Redacción DyN
Coingt y otros activos digitales a nivel global toman fuerza y relevancia.
Julio Sibrián
Tokenización: el nuevo motor financiero.
Diego Javier Valiente Emergencia climática y derechos humanos.
Emma Patricia Muñoz
@RevistaDyN www.derechoynegocios.net
Derecho y Negocios
Edición #159
ISSSN: 2075 - 6631
Calle el Mirador, Pje. Domingo Santos #600-31 Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador
La controversia sobre el cuido personal.
Carmen Escalón
Análisis de la ciberocupación en la ley de propiedad intelectual y otras leyes.
Karla Alas
Una nueva arquitectura de control financiero.
Redacción DyN
Impacto normativo de las políticas de protección de datos.
Redacción DyN
Notificación electrónica en el salvador: la justicia por el salto digital.
Redacción DyN
Zonas francas: el salvador acelera la expansión y refuerza su apuesta por la competitividad territorial.
Redacción DyN

gerencia@derechoynegocios.net
Prohibida la reproducción total o parcial de esta revista sin previa autorización.
PRESIDENTE
Manuel Carranza manuelcarranza@derechoynegocios.net
VICEPRESIDENTE
Lisandro Campos lisandrocampos@derechoynegocios.net
GERENCIA
Linda Alarcón gerencia@derechoynegocios.net
CONTENIDOS
Equipo DyN
DISEÑO EDITORIAL
Enrique Alexander Morán arte@derechoynegocios.net
Estimados lectores:
En esta edición número 159 de Derecho y Negocios, ponemos en el centro de la reflexión un tema tan sensible como decisivo: el derecho de familia. Hablar de familia es hablar de identidad, de vínculos y de la forma en que el derecho ordena, protege y, en muchas ocasiones, redefine nuestras relaciones más cercanas.
La evolución social y tecnológica nos plantea nuevos escenarios que transforman el modo en que concebimos la filiación, la custodia, la convivencia y los deberes parentales. Los debates en torno a la socioafectividad, la verdad biológica o la identidad de niñas, niños y adolescentes muestran que estamos ante un campo en permanente construcción, donde se entrecruzan la tradición jurídica y los desafíos de una sociedad en cambio constante. En este marco, la reciente Ley Crecer Juntos abre una etapa de oportunidades y responsabilidades, con efectos directos en la jurisdicción familiar.
Nuestro especial sobre derecho de familia reúne voces diversas que abordan estos temas con profundidad académica y visión práctica. Son análisis que invitan a comprender que las decisiones en este ámbito no se quedan en los tribunales ni en los códigos: repercuten en la vida cotidiana de miles de familias, en la educación de las nuevas generaciones y en la cohesión social.
Paralelamente, dedicamos la portada de esta edición al Corredor Interoceánico de Guatemala y al COINGT, un proyecto de infraestructura que se presenta como ejemplo de integración regional y que, acompañado de herramientas como la tokenización, anticipa un futuro en el que el derecho, la economía y la tecnología se articulan para potenciar la competitividad territorial. Con ello, buscamos mostrar cómo las transformaciones jurídicas y económicas del entorno regional dialogan con las realidades locales.
Derecho y Negocios mantiene así su vocación de ser un punto de encuentro: un espacio donde convergen la reflexión académica, la práctica profesional y la mirada estratégica sobre los grandes temas de nuestro tiempo. Cada edición es una invitación a pensar el Derecho no como un compartimento aislado, sino como un instrumento vivo que estructura la convivencia, impulsa el desarrollo y contribuye al fortalecimiento institucional.
Agradezco a nuestros autores, colaboradores y lectores, que hacen posible seguir construyendo un foro de debate de altura. Los invito a recorrer esta edición con espíritu crítico y abierto, seguros de que cada página aporta un elemento valioso para comprender los retos y oportunidades que nos plantea el presente.
Atentamente,

PRESIDENTE


La sentencia 308-CAL-2024 de la Sala de lo Civil ofrece un punto de apoyo nítido para comprender cómo debe introducirse y valorarse la prueba electrónica en los procesos laborales. Aunque el litigio gira en torno a un despido, su núcleo útil trasciende la controversia concreta: la Sala reconoce eficacia probatoria a los correos electrónicos impresos como documentos privados cuando no son oportunamente impugnados y subraya que el rigor formal no puede erigirse en barrera contra el derecho fundamental a la prueba. En términos prácticos, el fallo delimita un estándar: lo digital no es un “género menor” respecto del documento tradicional; se integra a la lógica del CPCM —arts. sobre documentos privados y su contradicción— y se somete a la sana crítica, con especial atención a quién tiene facilidad real para producir y controvertir la evidencia.
El primer aporte reside en la admisibilidad. La Sala parte de un dato procesal sencillo: las impresiones de correos electrónicos aportadas por la parte trabajadora no fueron impugnadas por el empleador. En ese marco, tratarlas como si carecieran de valor por no haberse acompañado “el soporte original” equivaldría a imponer una exigencia que el Código no contempla y que, además, restringe indebidamente el acceso a la justicia. El documento electrónico impreso — sea correo, mensajería corporativa, registros de sistemas— se equipara al documento privado y, como tal, queda sujeto a impugnación, tacha y valoración conforme a la sana crítica. La clave no es la “fetichización” del soporte, sino la vigencia del contradictorio: si la parte adversa no ejercita los mecanismos de oposición en tiempo, la pieza ingresa al acervo y debe valorarse.
El segundo aporte es de distribución de cargas. La Sala recuerda que, en materia laboral, no es razonable trasladar
al trabajador la carga de acreditar pormenores internos de la organización (quién representa, qué facultades tenía, cómo se cursaron las comunicaciones) cuando esos extremos están bajo control del empleador. Así, el estándar de facilidad probatoria —o carga dinámica— opera con intensidad particular en lo laboral: la empresa, que custodia directorios, organigramas, políticas, buzones y bitácoras, es quien está en mejor posición de desvirtuar la autoría, autenticidad o alcance de un intercambio electrónico. Si guarda silencio o no impugna, no puede luego ampararse en formalismos para negar eficacia al documento presentado por la contraparte.
Este enfoque dialoga con una línea jurisprudencial previa en la que la Sala ya había admitido reproducciones impresas de publicaciones en redes sociales para sustentar hechos relevantes. En aquellos precedentes, como en 308-CAL-2024, la pauta es consistente: cuando la contraparte no impugna la autenticidad o integridad de la reproducción, no procede su desestimación de oficio por supuestos defectos formales. La regla descansa en dos principios: contradicción efectiva y buena fe procesal. La primera obliga a atacar la fuente si se considera apócrifa o incompleta; la segunda veda la estrategia de “no impugno hoy, pero desconozco mañana”.
A partir de aquí se delinean parámetros técnicos de utilidad. En la admisibilidad, el umbral es bajo: basta la incorporación del documento electrónico como reproducción fiel. En la valoración, el escrutinio es más exigente: autoría (¿quién envía o recibe?), autenticidad (¿el contenido es el mismo?), integridad (¿hubo alteraciones?), contexto (hilo, destinatarios, fecha, asunto) y coherencia con otros medios (testimonios, libros de salarios, actas). La ausencia de impugnación no torna infalible a la pieza, pero elimina el principal obstáculo de entrada y orienta la sana crítica hacia la
convergencia con otros indicios. En el plano práctico, el fallo envía un mensaje claro a los litigantes. Para la parte trabajadora, conserva la necesidad de documentar tempranamente su pretensión: preservar correos, capturas y archivos con datos mínimos de trazabilidad —fechas, remitentes, destinatarios, asunto— y evitar manipulaciones que comprometan la integridad. La intervención notarial, el uso de sellos de tiempo o huellas criptográficas puede reforzar la autenticidad, pero la Sala no los erige como condición sine qua non cuando no hay impugnación. Para el empleador, la consecuencia es más intensa: debe diseñar políticas de conservación de correos y registros, documentar claramente la delegación de funciones y mantener mapas de sistemas que permitan ubicar fuentes de información. Una empresa que no puede exhibir su propio rastro digital queda expuesta a que la versión del trabajador, no impugnada, prevalezca.
La decisión también ilumina el papel del juez. No se exige militancia tecnológica, sino conducir el contradictorio con criterios actuales. Ello implica, de un lado, evitar rechazos por “falta de soporte original” cuando el Código no los exige y, de otro, activar medidas de mejor proveer cuando haya dudas razonables sobre integridad o autenticidad: requerir headers, solicitar bitácoras, ordenar exhibición limitada de buzones o metadatos en términos proporcionados y pertinentes. La prueba electrónica no pide excepciones, pide dirección procesal atenta a su especificidad.
Desde el prisma institucional, 308-CAL2024 deja ver zonas de mejora normativa. El CPCM admite documentos electrónicos por integración analógica, pero carece de un cuadro expreso y pedagógico sobre autenticidad, integridad y cadena de custodia digital. El resultado es una dependencia de la casuística que obliga
a litigar “a punta de criterios”, con costos de incertidumbre. Una reforma mínima —sin vocación de codificar lo inasible— podría: reconocer explícitamente como documentos las reproducciones electrónicas; fijar una presunción iuris tantum de autenticidad para copias no impugnadas oportunamente; prever deberes de conservación razonables y sanciones por destrucción o alteración culposa (adverse inference); y ordenar medidas de exhibición y acceso a sistemas bajo principios de pertinencia, proporcionalidad y protección de datos. No se trata de trasplantar modelos de descubrimiento probatorio ajenos a nuestra tradición, sino de dotar al juez de herramientas claras para equilibrar búsqueda de verdad y tutela de confidencialidad.
La proyección práctica más delicada está en el equilibrio entre eficacia probatoria y privacidad. Los correos corporativos, por definición, se producen y almacenan en infraestructuras del empleador; su revisión puede rozar datos sensibles u otras comunicaciones ajenas al litigio. La Sala no aborda de forma exhaustiva este borde —no era el tema—, pero su criterio habilita al juez a modular el acceso con medidas específicas: delimitación temática y temporal del requerimiento, seudonimización o tachado de terceros, producción por etapas, entrega a peritos neutrales y, en su caso, audiencias de depuración. La misma lógica aplica a mensajería instantánea en dispositivos corporativos: admisible, pero bajo estrictas salvaguardas.
Un corolario relevante concierne al “tiempo” de la prueba electrónica. A diferencia de papeles que resisten el olvido, lo digital es volátil por diseño: políticas de retención eliminan correos pasados ciertos meses; los discos se sobreescriben; los contratos cambian de plataforma. Si la controversia es previsible —cese, amonestaciones, reclamos internos—, la parte que está en posición de preservar y no lo hace asume el riesgo probatorio. Aquí la jurisprudencia podría evolucionar hacia criterios de preservación anticipada: comunicaciones que anuncien disputa bastan para gatillar el deber de custodia reforzado, y su incumplimiento, al menos, justifica inferencias adversas o traslados de cargas.
También merece atención la figura de los “testigos técnicos” para cerrar brechas de comprensión. Cuando la prueba electrónica sea compleja —logs, metadatos, sistemas de ticketing, autenticación multifactor—, un testimonio idóneo puede explicar cómo se generan, almacenan y exportan los registros, qué significan los campos y por qué una cadena cronológica es verosímil. En un proceso laboral, bastará a menudo con un responsable de TI o cumplimiento que, sin convertir la audiencia en peritaje, aclare la operativa del sistema. El valor de ese testimonio se multiplica si va acompañado de documentación interna —políticas, manuales, matrices de permisos— que el empleador debe tener por razones de gobernanza, más allá del litigio.
A la luz de 308-CAL-2024, el diseño de estrategias probatorias cambia de punto de gravedad. Para quien reclama, la prioridad ya no es alcanzar una “prueba perfecta” tecnológicamente blindada, sino una prueba bastante: coherente, contextualizada, no impugnada. Para quien se defiende, la prioridad es intervenir a tiempo: impugnar autenticidad, pedir visión del soporte, ofrecer peritaje, exhibir políticas que expliquen por qué un correo no podía provenir de cierta cuenta o por qué un remitente no tenía facultades. La pasividad probatoria se penaliza, y no por sanción, sino por pura lógica de contradicción.
Finalmente, la sentencia deja un mensaje de cultura jurídica. La modernización probatoria no demanda grandes reformas si los actores procesales —partes, abogados, jueces— internalizan tres reglas simples: primero, lo digital es documento; segundo, quien puede probar más fácil, debe hacerlo; tercero, las objeciones se formulan en tiempo. Con esas tres piezas, el sistema puede absorber con solvencia la cotidianeidad electrónica del trabajo sin sacrificar garantías. Y con ese entendimiento, 308-CAL-2024 no es un episodio aislado, sino un ladrillo firme en la construcción de un estándar salvadoreño de admisibilidad y valoración de prueba electrónica: prudente en las formas, robusto en la sustancia y comprometido con la tutela judicial efectiva.

Lo digital no es un ‘género menor’ respecto del documento tradicional; se integra a la lógica del CPCM y se somete a la sana crítica".

La sentencia 308-CAL-2024, pronunciada por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia el 19 de mayo de 2025, ha generado un eco particular en el mundo jurídico por dos razones principales:
La validación de la prueba digital como medio de convicción pleno, sin excesivas formalidades.
La reafirmación —y a la vez flexibilización peligrosa— del principio de la reversión de la carga de la prueba en materia laboral; riesgo que surge de la multiplicidad de criterios en juzgados y cámaras, bajo el pretexto de respetar precedentes antes que la ley, lo que el autor denomina common law empírico.
Este artículo busca examinar el precedente bajo la óptica laboral y empresarial.
Antecedentes del caso
En primera instancia, el Juzgado condenó a la empresa a pagar indemnización, vacaciones y aguinaldo proporcional, aplicando la presunción del art. 414 Código de Trabajo (C.Tr)
El aporte positivo más evidente de la sentencia es el reconocimiento de la prueba digital como un medio probatorio válido y suficiente. La Sala reconoce que:
Correos electrónicos, WhatsApp, mensajes de texto, archivos de Excel, audios y redes sociales pueden considerarse documentos plenos cuando no son impugnados.
No es requisito indispensable presentar el dispositivo de almacenamiento original (disco duro, servidor, celular) para otorgar valor probatorio.
El criterio es que las impresiones de correos o mensajes se aceptan como documentos privados, que hacen plena prueba salvo impugnación.
Este giro responde a la realidad tecnológica de las relaciones laborales. Hoy, muchos conflictos de trabajo se originan o se prueban en entornos digitales: despidos comunicados por WhatsApp, órdenes enviadas por correo electrónico, controles de asistencia en plataformas electrónicas, etc. La decisión de la Sala alinea la práctica judicial con la vida empresarial contemporánea.
Modernizar no debe significar debilitar garantías; proteger al trabajador no debe implicar condenar al empleador sin juicio justo”.
La Cámara, en segunda instancia, revocó esa decisión al sostener que no se había probado la representación patronal del jefe de seguridad transaccional que ejecutó el despido y que los correos electrónicos presentados no constituían prueba idónea.
Finalmente, la Sala de lo Civil casó la sentencia, declaró aplicable la presunción de despido, considerando que la representación patronal no debe ser acreditada por la parte actora, y otorgó plena validez a los correos electrónicos impresos como prueba documental, condenando a la empresa.
Este breve preámbulo permite analizar tres dimensiones: lo bueno, lo malo y lo feo de este precedente.
Lo Bueno: modernización probatoria
El numeral 1.7 del romano V de la sentencia lo deja claro:
“Cabe recordar que el proceso se rige por el principio de veracidad, lealtad, buena fe y probidad procesal […] Ello implica que el juez o jueces no pueden asumir falta de autenticidad del documento […] si la parte contraria lo consiente o admite y ni siquiera lo impugna.”
Este avance moderniza la justicia laboral y acerca al país a estándares de agilidad y coherencia en la valoración de la prueba.
Lo Malo: la fe pública notarial en entredicho
Aunque se celebra la inclusión de la prueba digital, resulta contradictorio que se esté debilitando la fe pública notarial.
Los finiquitos laborales elaborados ante notario con los requisitos del art. 402
inciso segundo del C.Tr. están siendo cuestionados por juzgados y cámaras. Algunos consideran inválido un finiquito cuando el notario consigna expresiones generales como “otorga el más amplio y total finiquito”, aunque el documento describa los montos y prestaciones pagadas.
Esto erosiona la seguridad jurídica. La Ley de Notariado establece que la fe pública notarial solo puede ser atacada mediante acción de nulidad, no por criterios judiciales. Si los jueces desacreditan sistemáticamente documentos notariales, tanto empleadores como trabajadores pierden un instrumento confiable para documentar la terminación de relaciones laborales. Un contradicción a la realidad a lo expresado por la Sala en el ya mencionado apartado 1.7 que los procesos se rigen por la buena fe, parece que el notario ya lleva presunción de mala fe, de complicidad a la inmoralidad, un absurdo.
El resultado: mayor incertidumbre y desincentivo a la formalidad. En lugar de evitar juicios, los finiquitos notariales corren el riesgo de convertirse en simples anexos de procesos judiciales.
Lo Feo: presunciones y límites a las garantías constitucionales
A raíz de la sentencia planteo la pregunta: ¿sigue siendo el trabajador la parte más débil del proceso laboral?
Hoy la respuesta tiende a ser negativa. El numeral 2.1 del romano
V de la sentencia ejemplifica la nueva tendencia:
“[…] la representación patronal atribuida en la demanda […] no fue desvirtuada por la parte demandada. Consecuentemente, para este tribunal tal hecho está debidamente acreditado.”
Este razonamiento ilustra cómo, en la práctica, la reversión de la carga de la prueba se convierte en condena anticipada. Alegar excepciones sin probarlas puede equivaler a reconocer como ciertos todos los hechos de la demanda, como sucede en la actualidad en la mayoria de juzgados de primera y cámaras de segunda instancia.
La consecuencia es un desequilibrio: ahora no en perjuicio del trabajador, sino del empleador. Se desnaturaliza el sistema romano-germánico —basado en la ley— y se avanza hacia un esquema de precedentes judiciales variables, con criterios que afectan la certeza del derecho. La reversión de la carga de la
prueba tiene como fin equilibrar, no cambiar al sujeto más débil de la relación de trabajo.
Ejemplos preocupantes:
Se impide que un notario que autorizó un finiquito litigue posteriormente en defensa del empleador, alegando “interés”.
Se descarta el testimonio de un representante patronal por afinidad con el empleador, pero se admite el de un compañero de trabajo que declara a favor del trabajador demandante.
Estos criterios olvidan que el interés que invalida la actuación notarial debe ser directo, no profesional. Y, sobre todo, olvidan que la sana crítica probatoria tiene límites legales. Y sobre todo una ironía si el criterio de la Sala es que en los procesos judiciales el principio rector sea la buena fe.
El riesgo es claro: una justicia que, en nombre de proteger al trabajador, termina afectando principios constitucionales como el derecho de defensa, la igualdad procesal y la seguridad jurídica.
Conclusiones: equilibrio entre modernidad y certeza
La sentencia 308-CAL-2024 abre una puerta valiosa hacia la modernización probatoria en El Salvador: reconoce la realidad tecnológica y legitima el uso de medios electrónicos en procesos laborales.
Sin embargo, esa ganancia puede diluirse si no se preservan principios básicos como la fe pública notarial, la seguridad jurídica y las garantías constitucionales del debido proceso.
El Derecho Laboral debe seguir siendo protector del trabajador, pero sin caer en excesos que conviertan al empleador en la parte vulnerable del proceso. El reto está en encontrar un equilibrio real entre la protección de derechos y la certeza jurídica, que permita construir un entorno laboral productivo, confiable y moderno.
En definitiva, el precedente de la Sala es un hito que exige prudencia. Modernizar no debe significar debilitar garantías; proteger al trabajador no debe implicar condenar al empleador sin juicio justo. Solo así el Derecho Laboral salvadoreño podrá avanzar hacia una justicia equilibrada, ágil y constitucionalmente sólida.


crítica académica, conviene detenernos y preguntar si no hemos confundido el Derecho con otra cosa. ¿Podría ser la justicia del caso el camino más corto hacia la injusticia del Derecho?. Esta crítica se sitúa justo ahí: entre los escenarios de la teoría jurídica alemana y los acordes insolentes de los hermanos Gallagher mientras cantan: «some might say that we should never ponder».
La impostura: moral como esencia del derecho
Uno de los pilares de la teoría de la ponderación -formulada por Robert Alexy y adoptada de manera entusiasta por buena parte de la doctrina constitucionales la tesis según la cual toda norma jurídica contiene una «pretensión de corrección». Según esta idea, lo jurídico exige un contenido moralmente adecuado para ser plenamente derecho.
Desde el positivismo jurídico, sin embargo, esta tesis constituye un error conceptual. La juridicidad de una norma no depende de su justicia, sino de su origen institucional: su creación conforme a reglas reconocidas dentro del sistema jurídico. El derecho puede ser injusto, incluso muy injusto, y seguir siendo Derecho. Como diría el profesor Juan Antonio García Amado, atribuir a las normas una voluntad interna de ser justas es una forma de animismo jurídico: tan absurdo como decir que toda hamburguesa lleva una «pretensión» de no subir el colesterol.
Separar moral y derecho no implica indiferencia ética. Implica reconocer que el valor de una norma y su validez
jurídica pertenecen a planos distintos. Lo que define al derecho es su estructura institucional, no su contenido axiológico. El juez moral: estrella solista del Estado constitucional
La ponderación empodera al juez más allá de los límites del texto normativo. Le permite declarar que una norma válida no se aplicará porque, en las circunstancias del caso, «pierde» frente a otra de mayor peso moral. Así, la aplicación del derecho deja de depender del orden normativo general y pasa a fundarse en la conciencia del juez. La toga se convierte en púlpito. Desde una perspectiva institucional, esto resulta gravísimo. El juez no se concibe ya como aplicador del derecho común, sino como intérprete supremo de lo justo en cada situación. El estado de derecho se transforma así en Estado de opinión
El profesor García Amado lo explica con claridad: el juez, como persona, tiene derecho a su conciencia. Pero como juez, tiene el deber de aplicar el derecho. Si considera que una norma es inmoral, puede dimitir, resistir o asumir las consecuencias de su desobediencia. Lo que no puede hacer -sin destruir la neutralidad de la función jurisdiccional- es fingir que la norma dejó de ser Derecho solo porque no concuerda con su moral personal.
La confesionalidad moral de la ponderación
La ponderación judicial introduce, bajo apariencia de razonabilidad, una forma encubierta de confesionalidad moral del Estado. En lugar de aplicar la ley común, el juez selecciona qué valores prevalecen, según una jerarquía moral implícita que no ha sido democráticamente consensuada.
En un Estado constitucional y democrático, no cabe una moral oficial. La ponderación subvierte este principio: divide a los ciudadanos entre aquellos cuyas creencias coinciden con las del juez y aquellos cuya moral queda excluida del juicio de valor judicial.
La Constitución no impone una moral máxima, sino una moral de mínimos: prohíbe la esclavitud, la tortura, la discriminación. Convertir cada principio constitucional en un absoluto que el juez pondera a su modo es devolver al derecho al reino de la moral privada y vestido con retórica argumentativa.
El espejismo del objetivismo moral
La ponderación supone, además, que es posible conocer objetivamente qué solución es más justa. Alexy y sus seguidores parten de un constructivismo moral que afirma que, en condiciones ideales de deliberación, los actores racionales coincidirían en lo correcto.
Pero como ironiza el profesor García Amado, los objetivistas morales no se ponen de acuerdo sobre qué es objetivamente justo. Basta comparar a Manuel Atienza y Rodolfo Vigo para ver que sus juicios morales sobre el aborto o el matrimonio igualitario son diametralmente opuestos.
Así, la ponderación se convierte en una lotería moral: el resultado depende del juez que toque, no de reglas preexistentes. ¿Quién verifica que el principio ponderado tenía «mayor peso»? Nadie. El juez lo afirma, y eso basta.
La alternativa: Derecho común en sociedades plurales
Frente a la moralización del derecho, el positivismo jurídico ofrece una alternativa clara: reglas generales, aplicables a todos, discutidas en procesos democráticos, con control judicial dentro de márgenes institucionales razonables. El juez no debe ser un héroe moral, sino un garante del orden normativo común.
Esto no significa resignarse ante la injusticia. Significa que la corrección moral no puede sustituir el procedimiento democrático. La crítica moral debe dirigirse al legislador, no a través del atajo del juez iluminado. Si el derecho vigente es injusto, debe cambiarse por medios normativos, no por atajos morales revestidos de «ponderaciones».
Epílogo: la sobriedad como virtud institucional
El derecho necesita normas, no redentores. Si algo exige el Estado constitucional es la autocontención. El juez no puede ser oráculo. Su virtud no está en su intuición moral, sino en su capacidad de someterse a normas que no escribió, en nombre de una legalidad que no le pertenece.
En un tiempo donde la moral se presenta como coartada para desobedecer la ley, el iuspositivismo es un recordatorio incómodo, pero necesario: el Derecho no es la mejor moral, sino la única estructura que hace posible el desacuerdo. En el contexto trazado, ¿acaso tenían razón los hermanos Gallagher cuando cantaban con desenfado: «some might say that we should never ponder»?.

SOCIO DIRECTOR LEGÁLE.
La acción reivindicatoria ha sido, históricamente, una herramienta esencial para la defensa del derecho de propiedad. Su lógica es sencilla: quien tiene título legítimo sobre un bien inmueble puede recuperarlo si otra persona lo ocupa sin derecho. Pero como suele ocurrir en el derecho civil, lo sencillo en teoría se complica en la práctica. ¿Qué significa realmente “poseer” un bien? ¿Cómo se prueba que el demandado lo ocupa? ¿Y qué ocurre cuando la jurisprudencia cambia de criterio en apenas dos años?
Estas preguntas se volvieron especialmente relevantes a raíz de la Sentencia 64-CAC-2021, emitida por la Sala de lo Civil en septiembre de 2021. Esta resolución marcó un giro respecto al criterio sostenido en 2019, cuando la misma
Sala había establecido que la posesión del demandado solo podía acreditarse mediante testigos. En ese momento, se consideraba indispensable demostrar el “animus domini”, es decir, la intención del ocupante de comportarse como dueño. Los testigos eran vistos como la única vía para evidenciar actos continuados en el tiempo que reflejaran esa intención.
Pero en 2021, la Sala decidió que no era necesario probar ese ánimo. Lo importante, según el nuevo criterio, es que el propietario esté desposeído y que otra persona ocupe el inmueble. Bajo esta lógica, el reconocimiento judicial —una inspección ocular realizada por el juez— se convierte en un medio idóneo para probar la ocupación. Ya no se exige que el actor demuestre la intención del ocupante de comportarse como dueño, sino simplemente que el bien está ocupado por alguien que no es el propietario.
Este cambio tiene implicaciones profundas. Por un lado, representa una flexibilización probatoria que puede facilitar el acceso a la justicia. En muchos casos, los propietarios enfrentan obstáculos para conseguir testigos, especialmente cuando el inmueble ha estado ocupado de forma irregular o cuando el entorno social impide que terceros se involucren. Permitir el uso del reconocimiento judicial como prueba de posesión abre nuevas posibilidades para quienes buscan recuperar sus bienes. Además, este giro puede interpretarse como una forma de fortalecer la tutela del derecho de propiedad. Al reducir las exigencias probatorias, se agilizan los procesos y se evita que formalismos excesivos impidan la restitución material de bienes inmuebles legítimamente adquiridos. En un país donde la ocupación irregular de inmuebles es un fenómeno frecuente, esta flexibilización puede tener efectos positivos en la tutela jurisdiccional efectiva.
Sin embargo, no todo es avance. El cambio también plantea interrogantes sobre la estabilidad jurisprudencial. ¿Qué garantías tiene un litigante de que el criterio aplicado hoy será el mismo dentro de dos años? ¿Cómo se construye confianza en
el sistema judicial si los criterios centrales pueden modificarse en plazos tan breves?
La seguridad jurídica no solo depende de la ley escrita, sino también de la coherencia en su interpretación y aplicación. Cuando la jurisprudencia cambia con frecuencia, se debilita el principio de confianza legítima. Los abogados, jueces y ciudadanos necesitan reglas claras y previsibles para tomar decisiones informadas. Si la Sala de lo Civil puede modificar un criterio esencial en tan poco tiempo, ¿qué otras reglas podrían cambiar mañana?
Este dilema —entre la flexibilidad procesal y la estabilidad jurídica— es uno de los grandes desafíos del derecho contemporáneo. Por un lado, se exige que el sistema judicial evolucione, se adapte a las realidades sociales y facilite el acceso a la justicia. Por otro, se espera que mantenga una línea coherente que permita a los ciudadanos anticipar las consecuencias jurídicas de sus actos.
En este contexto, la Sentencia 64-CAC2021 puede verse como una oportunidad para reflexionar sobre el papel de la jurisprudencia en El Salvador. ¿Debe la Sala emitir criterios vinculantes que orienten a los tribunales inferiores? ¿Sería útil contar con guías interpretativas que expliquen los fundamentos de cada cambio? ¿Cómo se puede garantizar que los avances procesales no se conviertan en fuentes de incertidumbre?
Lo cierto es que la acción reivindicatoria, lejos de ser un trámite mecánico, se ha convertido en un terreno de debate jurídico. La forma en que se prueba la posesión del demandado no es una cuestión menor: define el acceso a la justicia, la protección del derecho de propiedad y la credibilidad del sistema judicial.
La evolución jurisprudencial es necesaria, pero debe ir acompañada de mecanismos que garanticen su coherencia. Solo así se podrá construir un sistema que sea, al mismo tiempo, dinámico y confiable. Porque en el fondo, el derecho no solo debe resolver conflictos: también debe generar confianza.

Elena Escalante
MÁSTER POR LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA Y ABOGADA ESPECIALISTA EN DERECHO DE FAMILIA, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA.
Los padres de familia, así como las personas que ejerzan el c uidado personal de un niño, niña o adolescente están obligados a protegerlos de cualquier peligro. En el entorno digital no es la excepción, el internet ha hecho que los niños y adolescentes sean personas nativas digitales, ya que prácticamente desde que nacen, su vida diaria es colmada de los beneficios que proporciona la red como escuchar música, estudiar, socializar con amigos y compañeros de estudios, investigar y divertirse.
No obstante lo anterior, hay que reconocer que también se ven expuestos a diferentes peligros, es por ello que su seguridad en el contexto cibernético es importantísima, y una obligación para sus cuidadores, quienes deben brindarles la protección y orientación. En ese sentido, la Ley Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, artículo 77, reconoce y regula los derechos al honor, propia imagen, vida privada e intimidad personal y familiar de los niños y adolescentes; y deber de las madres, padres, representantes o responsables
de ejercer supervisión sobre cualquier actividad, incluyendo en el entorno virtual, que pueda poner en peligro su dignidad. ¿Pero cuáles son estos peligros?
Peligros específicos:
Ciberacoso (o ciberbullying): Acoso psicológico usando mensajes, fotografías, publicaciones o contenido en redes sociales, plataformas digitales y la web en general.
Grooming, child grooming o acoso sexual a menores por la red: Es la conducta en la que un adulto, contacta a niños o adolescentes, ganándose su confianza, bajo identidades y perfiles falsos, para solicitarle imágenes o información íntima con fines de abuso sexual.
Sextorsión: Amenaza de una persona de confianza de publicar imágenes o videos íntimos de otra persona menor de edad, si no cumple con sus exigencias, favores sexuales o no paga dinero.
Contenido inapropiado: Exposición a violencia como discursos de odio, contenido sexual, o retos virales peligrosos que los pueden llevar a auto lacerarse, al suicidio o al cometimiento de homicidio, u otro tipo de delitos.
Pérdida de privacidad: Al compartir sus datos personales de forma impulsiva sin supervisión, o sin configurar los filtros de privacidad, los que puede llevar al robo de su identidad.
Estafas y robo de datos: Los niños, niñas y adolescentes pueden caer en estafas en línea, a través de juegos y compras falsas, resultando en la pérdida de dinero o datos propios, de sus padres, familiares y cuidadores.
Depredadores en línea: Adultos malintencionados que buscan reclutar, manipular, privar de su libertad o secuestrar a niños para encuentros personales peligrosos en la vida real, con fines sexuales, o robo y tráfico de órganos.
¿Qué es la ciberseguridad para los niños y adolescentes?
La ciberseguridad, además conocida como seguridad cibernética, para las
personas menores de edad, es la conducta (acciones u omisiones) orientada a buscar la seguridad de ellas, acciones u omisiones como: Supervisar, gobernar, administrar, investigar, operar, mantener, bloquear, denunciar, proteger y defender la identidad, la vida y propiedad privada y sus datos e información personales frente a los riesgos y peligros en línea.
El control parental y seguridad cibernética: Es el conjunto de acciones, omisiones, funciones, y administración de los aparatos electrónicos y de los softwares, que realizan los padres, tutores y cuidadores sobre los niños y adolescentes bajo su cuidado, con la finalidad y el deber legal y moral de protegerlos de los depredadores y los contenidos inapropiados.
Acciones que pueden realizarse en el entorno digital de los niños y adolescentes, para ejercer un control parental.
Las herramientas de control parental varían según el dispositivo y el sistema operativo que se utilice, pero generalmente incluyen:
Uso de filtros de contenido: Se instalan o activan filtros en el dispositivo que bloquea inmediatamente el acceso a determinados sitios web y aplicaciones con contenido no apto para los niños y adolescentes.
Establecerles límites de tiempo: Es importante que el padre de familia, tutor o cuidador establezca los horarios y duración para el uso de los dispositivos y aplicaciones, como un tipo de disciplina positiva, y a la vez enseñar disciplina y autocontrol digital saludable en ellos.
Supervisión, gestión y monitoreo de sus actividades: Es importante supervisar los dispositivos y el historial de navegación, las aplicaciones utilizadas, el tiempo, esto con el objetivo que en caso de incumplimiento de las normas se tomen las medidas apropiadas para evitar posibles riesgos.
Uso de localización del dispositivo: Existen herramientas digitales que ayudan e informan sobre la ubicación en tiempo real del niño, niña adolescente y del dispositivo, que sirve para la seguridad física de ellos.
Restricciones en sus comunicaciones: Pueden registrar o limitar llamadas
y mensajes con personas que pueden representar una posible amenaza para ellos (en algunos casos y con ciertas aplicaciones) como por ejemplo para evitar el acoso escolar en línea y para proteger sus datos personales.
Con todo lo anterior, es fundamental hablar claro con las niñas, niños y adolescentes de los peligros y riesgos a los que se podrían exponer si usan irresponsablemente el internet, se debe fomentar en ellos una visión crítica del uso de ciberespacio, enseñándoles a verificar la información, seleccionar bien las personas con las que tienen algún tipo contacto y aceptan en sus redes sociales, ya que con todo esto se les estará desarrollando en ellos una educación digital.
Entre las opciones más comunes de aplicaciones para el control parental en dispositivos iOS y Android, y que pueden probarse están: Screen Time de Apple, Google Family Link, Qustodio, Norton Family, Net Nanny, SafeMyKid, es tomarse el tiempo para informarse de cada una, para elegir la mejor opción, dependerá de la utilidad que se le quiere dar y de la edad de los niños y adolescentes.
Marco legal.
En El Salvador, existen instrumentos jurídicos que protegen los derechos al honor, a la propia imagen, a la vida privada e intimidad personal y familiar de la niñez y adolescencia y que castiga gravemente cuando estos se ven lesionados.
En primer lugar, está la Constitución de la República, en el artículo 2, en el que se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen de toda persona.
Por su parte La Convención de los Derechos del Niño (CDN) reconoce los derechos al honor, imagen, vida privada e intimidad y prohíbe exponer o divulgar datos, imágenes o informaciones que lesionen el honor o la reputación de los niños y adolescentes; así como el deber de los padres o representantes de ejercer supervisión y vigilancia sobre cualquier actividad que pueda poner en peligro su dignidad; reconocimiento y obligaciones que se retoman en el artículo 77 de la Ley Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, ese artículo permite únicamente las publicaciones que destaquen sus aspectos positivos y para ser publicadas se requiere el consentimiento de los niños y la aprobación de sus padres, representante o responsable. Cuando se trate de adolescentes bastará su consentimiento, Y cuando estos derechos se vean vulnerados, tienen derecho a la rectificación o respuesta, incluso por la vía judicial, así lo dicen los artículos 73 y 74 del mismo cuerpo legal, y los padres, representante o responsable deben de denunciar esa vulneración, ante la autoridad competente, ya que puede tratarse de una conducta delictiva, que tiene que ser castigada penalmente.


Alexandra Michelle Altamirano Rivera
ABOGADA Y NOTARIO. MAESTRA EN DERECHO DE FAMILIA.
La sentencia de inconstitucionalidad 190-2016 pronunciada el día 17 de enero de 2022 por la Sala de lo Constitucional de El Salvador, no solo introdujo un cambio normativo en materia de filiación, sino que consolidó una interpretación constitucional en la que la identidad y la verdad biológica se reconocen como derechos fundamentales implícitos de la niñez y adolescencia. Estos derechos, aunque no siempre estén expresamente consagrados en los textos legales, derivan de principios superiores del orden constitucional salvadoreño, tales como la dignidad humana, el interés superior del niño y el derecho a la personalidad jurídica.
pro niñez y, por tanto, su garantía no depende de su formulación literal en la ley, sino de su necesidad para asegurar una vida digna y plena. Así, cualquier norma, acto administrativo o decisión judicial que ignore la importancia del origen biológico y del acceso a una filiación veraz puede considerarse violatoria de derechos fundamentales.
La identidad no es solo un atributo formal, sino una condición para el ejercicio de otros derechos —como el acceso a la salud, la alimentación, el desarrollo afectivo y la pertenencia familiar”.
En este contexto, el derecho a la identidad comprende una doble dimensión: por un lado, la identidad jurídica, vinculada al nombre, nacionalidad y filiación reconocida legalmente; y por otro, la identidad biológica, que alude al conocimiento y reconocimiento del origen genético. Esta segunda dimensión había sido históricamente invisibilizada por estructuras normativas que privilegiaban la seguridad jurídica del adulto (presunto padre) por encima del derecho del niño a conocer su verdad genética.
Del mismo modo, dicho pronunciamiento marcó un punto de inflexión al declarar que los derechos de identidad y verdad biológica no pueden subordinarse a formalismos legales ni a intereses adultos que entren en conflicto con el interés superior del niño. Por el contrario, reafirma que la construcción de la identidad desde la infancia debe estar fundada en la verdad, por cuanto esta incide directamente en el desarrollo emocional, psicológico y social de la persona en formación.
En ese mismo sentido, el reconocimiento de estos derechos como fundamentales e implícitos goza de una protección reforzada; esto es, deben ser interpretados de manera
Por tanto, este reconocimiento implica una obligación positiva del Estado de garantizar que todo niño, niña o adolescente tenga acceso a los mecanismos necesarios para impugnar una filiación errónea o establecer una filiación real, sin barreras procesales injustificadas. La identidad no es solo un atributo formal, sino una condición para el ejercicio de otros derechos —como el acceso a la salud, la alimentación, el desarrollo afectivo y la pertenencia familiar—.
En suma, al reconocer los derechos a la identidad y a la verdad biológica como derechos fundamentales implícitos, la Sala de lo Constitucional no solo responde a las exigencias del bloque de constitucionalidad y de los tratados internacionales de derechos humanos y de niñez y adolescencia, sino que también restaura la centralidad del niño como sujeto pleno de derechos y no como objeto de disputas entre adultos.
Avances normativos
El reconocimiento de los derechos fundamentales implícitos vinculados a la identidad —en su vertiente de identidad personal y verdad biológica— dentro de los procesos de impugnación motivó reformas significativas al Código de Familia, en sus artículos 151 y 152, así como a la Ley Procesal de Familia, mediante la incorporación del artículo 143-A. Estas reformas buscan generar un impacto positivo en la protección del derecho a la identidad y la verdad biológica de la niñez y adolescencia.

Uno de los cambios más relevantes ha sido la ampliación de la legitimación activa para que el padre biológico pueda iniciar acciones judiciales para impugnar una paternidad atribuida erróneamente. Cabe señalar que, antes de la reforma, esta legitimación solo podía ser ejercida por ministerio de ley, es decir, por el presunto padre, cuyo vinculo era por el matrimonio o por el hijo.
En ese sentido, debe destacarse que cuando la legitimación activa debía ser ejercida por un niño, niña o adolescente —es decir, por una persona que no ha alcanzado la mayoría de edad—, esta no podía ejercerse de forma directa debido a su capacidad procesal restringida. Tampoco podía ejercerla su madre, ya que los criterios judiciales consideraban que existían intereses contrapuestos respecto de la representación legal del menor de edad. Por tanto, dicha legitimación solo podía ser ejercida por el presunto padre o en su defecto, por el Estado.
Implicaciones prácticas de la reforma sobre impugnación de paternidad y derecho a la identidad y la verdad biológica
En la práctica, esta ampliación a la normativa habilita a los tribunales a valorar con mayor precisión la realidad biológica, asegurando no solo que la filiación legal corresponda efectivamente a la filiación biológica, —lo cual repercute directamente en la construcción de la identidad de la niña, niño y adolescente en su desarrollo integral—, sino que también permite reconfigurar el vínculo jurídico-familiar en función del interés superior del niño.
Por su parte, la introducción del artículo 143-A, en la Ley Procesal de Familia, establece mecanismos procesales más claros y eficaces para garantizar el derecho a la identidad y el reconocimiento de la verdad biológica, en consonancia con el principio del interés superior del niño. Incluye, entre otros elementos, la adopción de medidas cautelares y la admisión de pruebas científicas como el examen de ADN, el cual adquiere un papel central en la determinación de la filiación.
De igual manera, dicha reforma implica una mayor responsabilidad del Estado en garantizar que los procesos de impugnación de
paternidad no vulneren el derecho a la identidad, sino que lo fortalezcan, permitiendo al niño, niña o adolescente acceder a información veraz sobre su origen biológico, elemento esencial para su desarrollo emocional, psicológico y social.
En definitiva, la reforma consolida el derecho a la identidad y a la verdad biológica como derechos fundamentales autónomos y exigibles, al tiempo que redefine la manera en que el sistema jurídico aborda las relaciones de filiación, en coherencia con los estándares internacionales de derechos humanos y el principio del interés superior del niño.
Conclusión
El reconocimiento de la identidad y la verdad biológica como derechos fundamentales implícitos representa un avance sustancial en la evolución del derecho de familia en El Salvador. La sentencia de inconstitucionalidad 190-2016 no solo visibilizó la necesidad de armonizar la normativa interna con los estándares internacionales de derechos humanos, sino que también dio origen a reformas estructurales que fortalecen la protección de la niñez y adolescencia en procesos de impugnación de paternidad. Estos derechos, aunque no siempre explícitamente desarrollados en la normativa positiva, derivan de principios constitucionales como la dignidad humana, el derecho al nombre, al origen y a la integridad personal. Así, se consolida la identidad —en su doble dimensión jurídica y biológica— como un eje central del desarrollo integral del niño, niña o adolescente, y como un componente clave de su vida personal, familiar y social.
La reforma al Código de Familia y la incorporación del artículo 143-A en la Ley Procesal de Familia han permitido traducir estos derechos implícitos en garantías procesales concretas, facilitando el acceso a la verdad biológica, corrigiendo filiaciones erróneas y promoviendo decisiones judiciales que respondan al interés superior de la niñez y adolescencia, reafirmando el compromiso del Estado con una justicia más humana, inclusiva y centrada en el respeto integral de la niñez y adolescencia.

La familia es un concepto dinámico que se construye y ajusta conforme al paso del tiempo, por ello, su definición moderna se compone más allá de aspectos biológicos o actos propiamente jurídicos, pues en la actualidad el elemento común entre los integrantes del grupo familiar resulta ser el sentimiento de pertenencia a ese grupo, el cual se genera a partir de la convivencia y los lazos afectivos que son los que brindan la identidad y cohesión entre sus miembros.
Desde esta perspectiva surge lo que se denomina como “socioafectividad” siendo un concepto que reconoce que el afecto puede incluso llegar a constituir un vínculo filial tan sólido como aquel que se deriva del biológico o adoptivo, es decir que, aspectos como el amor, el apoyo y la convivencia estable entre dos personas, pueden trascender de tal manera que se genera un vínculo de paternidad o maternidad que previamente no existía.
La socioafectividad parte de una premisa básica, la desbiologización de la paternidad o la maternidad, permitiendo así que aspectos como la conexión afectiva entre dos personas pueda incluso ser reconocida como un vínculo familiar, sin la necesidad de nexos consanguíneos, generando relaciones jurídicas cimentadas en la autonomía de la voluntad de las relaciones de familia, las cuales tienen su origen en aspectos como la convivencia constante, la construcción de vínculos de carácter afectivos fuertemente arraigados, el acompañamiento, la atención y la garantía de las necesidades básicas entre sus miembros.
De este modo la socioafectividad se erige como una categoría jurídica emergente que desafía el abordaje tradicional de la filiación, ya que supone comprender que la relación entre padre o madre e hijo se compone más allá de un nexo genético o adoptivo, pues también puede originarse desde el afecto y la convivencia sostenida.
Tribunales de familia de la región han tenido un rol protagónico en la incorporación de la socioafectividad en el ámbito jurídico, dado que, los sistemas judiciales de
países como Brasil, Argentina y Colombia han emitido decisiones basadas en vínculos filiales que se construyen en la cotidianeidad, que parten del cuidado y afecto entre los involucrados, priorizando el vínculo socioafectivo o en ocasiones integrándose con los nexos biológicos.
Por su parte, en El Salvador, en el año 2023, con la entrada en vigencia de la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, se reconoce la existencia de lazos socioafectivos como parte de las relaciones familiares. Si bien la ley no hace alusión expresa a vínculos filiales, sin embargo, se constituye un precedente normativo innovador que visibiliza la dimensión afectiva dentro del grupo familiar; incluso en el artículo 46 del cuerpo normativo se establece como derecho de las niñas, niños y adolescentes, el de crecer y desarrollarse en familia, integrando a este derecho los lazos socioafectivos. Lo cual representa un avance dinámico en el abordaje del derecho familiar salvadoreño, en tanto, se otorga un marco legal que permite interpretar los lazos familiares desde una perspectiva de mayor inclusión, tomándose en consideración las relaciones afectivas significativas.
En este sentido, la Corte Suprema de Justicia de El Salvador en la resolución clasificada bajo la referencia 397-COM2023 emitida el diecinueve de diciembre del año dos mil veintitrés, abordó un conflicto de competencia entre el Juzgado Segundo Especializado de Niñez y Adolescencia de San Salvador (juez dos) y el Juzgado de Familia de Santa Tecla (juez uno), en el cual, el primero de los tribunales ordenó la acumulación del proceso de cuidado personal, alimentos y régimen de comunicación y trato, al de divorcio que se llevaba en el segundo de los juzgados, el cual al recibir el proceso se declaró incompetente para conocer de la acumulación.
En el caso se destaca que, aunque el proceso de divorcio se tramitaba bajo el supuesto que la pareja no tenía hijos en común, en los hechos surgía la existencia

de una niña, la cual nació fuera del matrimonio, siendo hija del demandado, sin embargo, desde su nacimiento fue entregada por la madre biológica a la cónyuge, quien asumió las funciones maternas. La situación se tornó aún más significativa porque la madre biológica había perdido la autoridad parental y, aunque se inició un trámite para que la señora adoptara a la hija de su cónyuge, este nunca concluyó.
El aspecto central radica en que el Juzgado de Familia rechazó la acumulación bajo el argumento que, al no haber hijos en común dentro del matrimonio, no existían pretensiones relativas a la función parental que resolver en el divorcio. Desconociendo así que en el proceso lo que estaba en discusión era mucho más que un tecnicismo normativo procesal o filial, pues en el caso se disolvería el vínculo conyugal de una pareja que había integrado dentro de su grupo familiar a una niña, quien vería modificada su dinámica familiar en razón del divorcio, repercutiendo este proceso en sus aspectos emocionales, psicológicos y de convivencia, ya que, para la niña se trataba del divorcio de su padre legal y de su madre afín, con la cual aunque no compartía un nexo biológico, sí les unía una convivencia por más de seis años, en la que desarrollaron vínculos afectivos, pues fue la consorte de su padre, quien le brindó acompañamiento y se encargó de sus cuidados desde los primeros días de su vida.
La Corte Suprema de Justicia al resolver el conflicto de competencia enfatizó que el proceso de divorcio no debía abordarse desde una visión adultocéntrica que lo redujera a la simple disolución del matrimonio de dos personas adultas, concluyendo que las pretensiones relativas al cuidado personal, los alimentos y el régimen de visitas de la niña no podían tramitarse de manera separada del proceso de divorcio, pues resolverlo de forma aislada significaría desconocer que, mientras para los adultos una eventual sentencia favorable implicaría únicamente la disolución de una institución jurídica, para la niña supondría la alteración de múltiples aspectos de su vida cotidiana y afectiva. Tal separación procesal no solo podría provocar una afectación directa a sus derechos, sino también configurar una práctica discriminatoria, basada en el hecho de que la niña no era hija biológica de una de las partes en el divorcio. Esa condición, como lo dejó claro la Corte, no se debía constituir jamás como un motivo para excluirla de la protección jurídica que corresponde a su familia, aquella que se cimentó en los cuidados y afectos.
Es así como, la Corte, al dilucidar la competencia, también dejó entrever que la justicia familiar debe abrir espacios para que la socioafectividad tenga reconocimiento y tutela efectiva en los procesos judiciales, especialmente cuando está en juego el interés superior de la niñez y adolescencia.
Con lo anterior, no queda duda que el derecho de las familias debe orientarse a incorporar categorías que van más allá de los esquemas normativos que suelen estar caracterizados por su rigidez, lo que a su vez los vuelve excluyentes de las realidades diversas; es así como, la relación de una persona con aquel o aquella que considera su madre o padre, no puede verse reducida a conceptos estáticos, por el contrario, estos vínculos requieren de una comprensión dinámica de la realidad familiar en la que el componente afectivo cobra cada vez mayor relevancia jurídica.

ABOGADA LITIGANTE ESPECIALISTA EN DERECHO DE NIÑEZ Y FAMILIA.
Desde el uno de enero del año dos mil veintitrés, El Salvador cuenta con una nueva normativa que regula – en defecto de la ahora derogada Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, LEPINA – las relaciones familiares, Sistema de Protección Integral, deberes y derechos fundamentales relativos a la niñez y adolescencia. Esta nueva ley, es la Ley Crecer Juntos para la Protección Integral de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, en adelante Ley Crecer Juntos o LCJ, en la cual se introdujeron numerosos cambios sustantivos y procesales, relativos a la niñez y adolescencia y los procesos en los cuáles pueden ser reclamados sus derechos. Entre los cambios más significativos encontramos la modificación en las competencias de los Juzgados Especializados de Niñez y Adolescencia, los cuales a partir de la entrada en vigencia de dicha Ley, conocen de pretensiones que regularmente eran conocidas por los Juzgados de Familia, por ejemplo las relativas a pretensiones de cuidado personal, alimentos y régimen de visitas; pretensiones de emplazamiento o desplazamiento de filiación o pretensiones de pérdida o de suspensión de la autoridad parental, – entre otras –.
Esto se hizo – entre otras razones –con la finalidad de poder respetar la especialidad que requiere la materia de niñez y adolescencia, pero también poder descongestionar a los tribunales de familia y poder resolver en los Juzgados Especializados de forma más expedita este tipo de pretensiones, que, por su naturaleza, requieren una actuación estatal pronta y garante, conforme al principio de corresponsabilidad y prioridad absoluta estatuidos en el art. 13 y 14 de la LCJ, respectivamente.
Ahora bien, ante este surgimiento de nuevas reglas procesales, también hace surgir una nueva línea jurisprudencial que, sin cambiar su jerarquía como fuente de derecho, materializa una de las características del activismo judicial que implica una modificación de las competencias del
juez, ya sea ampliándose o reduciéndose, por medio de sus propias sentencias o la modificación de reglas procesales, de lo ya estatuido en la ley sin que esto implique una vulneración a la seguridad jurídica o al proceso constitucionalmente configurado.
Y es que, en recientes criterios resolutivos de la Corte Suprema de Justicia – en pleno –en integración de la Ley Crecer Juntos, han introducido algunas modificaciones que impactan significativamente los procesos de familia, tanto en sus competencias como en sus reglas procesales y que ahora son estas reglas las que deben aplicar los Jueces de Familia.
En primer lugar, se cita la resolución emitida en el conflicto de competencia 407-COM-2023, pronunciado a las diez horas diecisiete minutos del nueve de enero de dos mil veinticuatro, en donde se conoció el conflicto de competencia negativa suscitada entre un Juzgado Especializado de Niñez y Adolescencia y un Juzgado de Familia, en cuanto a la tramitación de una salida temporal del país. En este supuesto, se determinó un cambio importante de competencia y es que, las peticiones de salida del país de una niña, niño o adolescente, aunque originalmente es una pretensión que conocen los Juzgados Especializados, serán conocidas de manera incidental por el Juzgado de Familia y no por el Juzgado Especializado únicamente cuando se esté tramitando un divorcio.
Esto surge a pesar de la regulación del art. 270 de la Ley Crecer Juntos, ya que en el divorcio se decidirán también las pretensiones conexas y por lo tanto, cualquier salida del país, está relacionada a temas de responsabilidad parental y se determinó que estar discutiendo la salida de manera paralela e independiente aumenta la posibilidad de sentencias inhibitorias. Esto, ha implicado que a partir de tal pronunciamiento los Jueces de Familia, han tenido que adaptar la pretensión de proceso abreviado de salida del país, a un trámite estrictamente incidental, sin perder la esencia de lo que la LCJ regula, pero adaptándolo al proceso de familia.
Ahora bien, este no ha sido el único cambio a las reglas tradicionales que ha impactado en la jurisdicción familiar, en otro criterio resolutivo emitido por la misma Corte en Pleno, en el conflicto de competencia 245-COM-2024 y reiterado por resolución de las diez horas cuarenta y cuatro minutos del veintidós de mayo de dos mil veinticinco, en el conflicto de competencia con referencia 90-COM-2025, la Corte consideró que en casos donde se vea involucrado el derecho de la niña, niño o adolescente debe de tenerse presente la preferencia del criterio especial establecido en el art. 12 de la Ley Crecer Juntos aún para determinar la competencia territorial del Juzgado que conoce. Es decir, que en aplicación del principio del interés superior de la niña, niño y adolescente, toda tramitación en la que se encuentren en conocimiento, pretensiones que vinculan derechos consagrados en favor de la niñez y adolescencia, deberá aplicarse el art. 261 literal a) de la Ley Crecer Juntos, es decir, que para efectos de determinar la competencia territorial, el juez que deberá conocer será el Juez del domicilio o lugar de residencia de la niña, niño o adolescente cuyos derechos también están en
disputa y ya no la del cónyuge demandado. Por ejemplo cuando se tramite un divorcio o pretensión que deba conocer el Juez de Familia, deben de garantizar primordialmente, el principio del interés superior del NNA, de tal manera que, la forma en que se ejercerán tales derechos, sea la más eficiente, y conveniente para ellos, favoreciendo su desarrollo integral y por lo tanto en aquellos casos de divorcio donde un juez deba pronunciarse respecto a las pretensiones reguladas en el art. 111 del Código de Familia, conoce el domicilio o lugar de residencia de la niña, niño o adolescente. Esto nos lleva a inferir, que la Ley Crecer Juntos ha tenido un impacto en la construcción de nuevas líneas jurisprudenciales que aplican los juzgados de familia, pues a partir de estos importantes criterios los jueces de familia tienen que utilizar criterios que antes no eran aplicables y que obliga – sin lugar a dudas – a aplicar la legislación de niñez en integración de la legislación de familia. El desafío es, entonces, para los jueces de familia, el aplicar estos nuevos criterios y garantizar con ello ser verdaderos garantes del principio del interés superior de las niñas, niños y adolescentes.


Se perfila como un proyecto de transformación para la región. Ofrece una ruta estratégica que reducirá tiempos, fortalecerá la integración mesoamericana y atraerá inversión internacional. Implica un modelo de gobernanza inclusivo y visión sostenible en su gestión.
En el ajedrez del comercio mundial, cada movimiento que ahorre tiempo, dinero y reduzca riesgos logísticos significa una ventaja estratégica para naciones enteras. Centroamérica, históricamente marcada por su condición de puente geográfico entre océanos, está a las puertas de una jugada que podría redefinir su rol en las cadenas globales: el Corredor Interoceánico de Guatemala (el Corredor). Una obra que no solo busca conectar mares, sino también abrir una nueva etapa de integración política, económica y social para toda la región.
Guillermo Catalán, Presidente del Consorcio Interoceánico de Guatemala y de Grupo ODEPAL, protagonista de este ambicioso proyecto, sostiene que este proyecto es mucho más que infraestructura. Se trata de una plataforma para reconfigurar la competitividad regional en un contexto donde las rutas marítimas tradicionales enfrentan crecientes disrupciones. “El corredor diversifica rutas y mitiga riesgos ante cuellos de botella como los de Suez, el Mar Rojo o el Canal de Panamá, que han elevado tiempos y costos del transporte. Cada día ganado en el comercio internacional impacta directamente en inventarios y capital de trabajo”, afirma Catalán, quien ha estado impulsando este desarrollo desde hace 26 años, ha sorteado todo tipo de batallas y está a un paso de alcanzar el primer hito de la obra que cambiará todo en C.A.
Más allá de la evidente eficiencia logística, el Corredor se concibe como un catalizador de integración regional. La propuesta plantea un andamiaje que une infraestructura, aduanas, seguridad y promoción de inversiones bajo una gobernanza compartida. “Este proyecto establece una agenda común mesoamericana. No es un esfuerzo aislado de Guatemala, sino un ancla que acelera la convergencia de normativas, ventanillas únicas digitales y la interoperabilidad de sistemas portuarios en toda la región”, explica el CEO.
Esa visión de integración se proyecta también en la atracción de capital. Coordinación pública y privada en torno a un mismo propósito envía señales de confianza a inversionistas internacionales, elevando el perfil crediticio de los proyectos asociados y reduciendo el riesgo país. Así, el Corredor se plantea como una plataforma no solo logística, sino también financiera.
La inmediatez del beneficio se proyecta en industrias como la logística y la manufactura exportadora, especialmente en sectores sensibles al tiempo como autopartes, agroindustria y textil-maquila. También en energía, con sistemas de monoboyas, ductos y plataformas para graneles líquidos, y en tecnologías de la información, con la expansión de data centers y redes de fibra óptica a lo largo de la franja.
“El corredor transformará al agro y a los alimentos, al brindar acceso más confiable a puertos y plataformas de frío, reduciendo mermas y mejorando los precios que reciben los productores”, señala. Se trata de una revolución silenciosa que impacta desde la gran industria hasta los pequeños agricultores.
Complementariedad y no competencia
Uno de los temas más sensibles es cómo se posiciona el Corredor frente a corredores ya existentes, como Panamá o el terrestre de Norteamérica. El entrevistado es claro en subrayar que no se trata de competir, sino de complementar. Guillermo Catalán plantea que “el Corredor Interoceánico de Guatemala no sustituye a nadie. Captura tráficos sensibles al tiempo o a los desbordes de capacidad. Es un engranaje más en un sistema global que, bien articulado, ofrece redundancia y seguridad a las cadenas de suministro”.
La clave está en la interoperabilidad multimodal: enlazar puertos, ferrocarriles y carreteras del CA-4, con trazabilidad documental digital y ventanas operativas coordinadas entre navieras y terminales. Un ecosistema que busca minimizar estadías, congestiones y costos ocultos.
Gobernanza y participación social
Una diferencia sustancial del proyecto radica en su modelo de sostenibilidad. Los más de 10,000 socios propietarios se integran como parte activa de la gobernanza, con representación en comités de seguimiento y mecanismos de transparencia. “La legitimidad social y territorial es fundamental. Miles de propietarios anclan el proyecto en la comunidad, reducen conflictos de tierra y facilitan permisos. Es un modelo de capitalismo incluyente, donde parte del valor creado retorna a los territorios mediante empleo, proveeduría local y beneficios patrimoniales”, explica.
El proyecto incluye indicadores sociales auditables y públicos, compras locales y mecanismos de participación comunitaria. Un diseño que busca blindar la legitimidad del proyecto en el tiempo.

Mirando hacia 2050
La visión de largo plazo es ambiciosa. Para mediados de siglo, el Corredor se proyecta como un tercer eje interoceánico global, junto a Panamá y el puente terrestre norteamericano. Una región con cadenas de valor más complejas, menos dependencia de la migración forzada y con un entorno de infraestructura verde e inteligente.
“Imaginamos una Centroamérica con empleo formal, infraestructura social y operaciones digitalizadas, con menor huella de carbono y mayor resiliencia. Una región que pasa de ser agrícola a convertirse en un nodo de servicios a la cadena de suministro mundial”, concluye.
La historia dirá si esta apuesta logra cristalizar. Por ahora, lo que parece claro es que Centroamérica se prepara para mover ficha en el tablero global, y lo hace con un proyecto que conjuga logística, integración y visión de futuro.
-Nueva ruta estratégica que reduce riesgos globales.
-Ahorro de días en logística “just-in-time”.
-Más competitividad para Guatemala, El Salvador y Honduras.
-Integración regional con aduanas y gobernanza compartida.
-Atracción de inversión internacional.
-Impacto en logística, manufactura, agro, energía y tecnología.
-Complementa a Panamá, México, EE.UU. y otras rutas.
-Modelo inclusivo con más de 10,000 socios locales.
-Proyecto sostenible y seguro.



CUÁNTAS VECES SE NOS PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE SER PARTE DE UN PROYECTO GENERACIONAL Y TRANSFORMADOR A NIVEL GLOBAL?. COINGT, representa el primer proyecto de infraestructura tokenizada regulado bajo la Ley de Emisión de Activos Digitales (LEAD) de El Salvador; y, es una invitación exclusiva para participar en una inversión generacional, a formar parte de una nueva era financiera, de infraestructura de transporte tokenizada y respaldada por activos del mundo real (RWA), bajo una emisión regulada.
Contexto Global: La economía tokenizada se vuelve ley.
La aprobación de la Ley GENIUS en EE.UU. establece un marco regulatorio claro para stablecoins y activos tokenizados, permitiendo su integración en sistemas bancarios y de tesorería. NASDAQ ha solicitado a la SEC poder tokenizar sus acciones y ETFs. Además, Tether ha lazando USAT, una stablecoin para fortalecer su presencia en el mercado estadounidense; lo cual, se une a iniciativas como la tokenización de acciones de empresas como SpaceX y Robinhood o el uso de criptoactivos como colateral por JPMorgan. En Europa, 9 bancos importantes anunciaron la creación de una stablecoin vinculada al Euro y otras empresas se siguen uniendo a esta tendencia, como London Stock Exchange que ha lanzado una plataforma de tokenización de fondos privados, confirmando así que los activos digitales regulados ya forman parte del sistema financiero global.
Desde El Salvador, COINGT se suma a esta tendencia global como instrumento financiero, legal y transparente, fusionando blockchain con activos reales e infraestructura tangible.
COINGT: Pionero desde El Salvador
Emitido por Grupo Odepal de El Salvador, S.A. de C.V. (GODES), COINGT está respaldado por el Corredor Interoceánico de Guatemala (CIG), un proyecto que conecta el Atlántico y el Pacífico mediante una franja de tierra privada de 372 km de largo por 140 metro de ancho.
Más de 5,500 familias guatemaltecas participan como copropietarias, recibiendo compensación justa y acciones en la entidad Consorcio Interoceánico de Guatemala, S.A. (CIGSA). GODES posee 7.6612% de acciones comunes de CIGSA, otorgando derechos económicos para los tenedores de COINGT. Dichas acciones son inamovibles, no diluibles y con derecho a dividendos.
COINGT ha sido evaluado favorablemente por un certificador independiente y su emisión pública fue autorizada por la Comisión Nacional de Activos Digitales de El Salvador (CNAD), en blockchain Polygon, utilizando el estándar ERC-3643 (T-Rex), permitiendo su distribución en Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD) o Exchanges regulados.
Nueva ruta para el comercio mundial
COINGT financia la consolidación de un corredor interoceánico privado en Guatemala, diseñado para captar parte del tráfico marítimo Asia-Américas. En contraste con rutas tradicionales afectadas por problemas climáticos o conflictos (Canales de Panamá / Suez / Mar Rojo), Guatemala ofrece una alternativa estable y resiliente.
Fases futuras de inversión incluyen nuevos puertos, ferrocarriles, carreteras, oleoductos, energía, fibra óptica, acueductos y hubs logísticos. La Constitución guatemalteca permite que este tipo de infraestructura sea desarrollada por empresas privadas sin concesión legislativa, lo que mejora su viabilidad financiera, jurídica y operativa.
El modelo contempla futuras emisiones de deuda mediante tokenización de activos del mundo real y uso de stablecoins, habilitando una nueva forma de financiar infraestructura sin burocracia.
COINGT se beneficia de un entorno regulado único: 0% impuesto sobre ganancias de capital y 0% impuesto sobre la renta sobre la rentabilidad del activo digital.
Además, GODES tiene un estatuto corporativo que prohíbe la dilución de acciones o transferencias no autorizadas, asegurando que los derechos económicos de los tenedores del COINGT estén protegidos de forma permanente.
El cumplimiento regulatorio está garantizado por Exchanges supervisados, contratos inteligentes con KYC/AML integrado y servicios de custodia conforme a LEAD, brindando seguridad jurídica a inversionistas institucionales e individuales.
COINGT ofrece participación directa en un proyecto con generación proyectada de ingresos líquidos anuales, apreciación del valor de la tierra y dividendos relacionados a infraestructura estratégica.
Su estructura de emisión limitada, activos respaldados y mecanismos de protección legal y fiduciaria, incluyendo cuentas escrow y validación por etapas, lo posiciona como vehículo ideal para fondos de inversión, empresas logísticas, inversores institucionales y personas naturales interesadas en este proyecto.
En un mundo marcado por interrupciones logísticas, inflación y desdolarización, COINGT representa una inversión tangible y estratégica en una jurisdicción fiscalmente atractiva y legalmente robusta.
El total recaudado será destinado a consolidación de tierras, reubicación de familias y para llevar al proyecto a etapa de construcción.
Aviso: Esta información no constituye asesoramiento financiero ni recomendación de inversión. Toda inversión conlleva riesgos y es responsabilidad del inversionista realizar su propia debida diligencia.
El Corredor Interoceánico de Guatemala no solo busca conectar océanos con un puente logístico, también está marcando un precedente global en la forma de financiar infraestructura. En esta apuesta, El Salvador se ha convertido en pieza clave gracias a su marco regulatorio en activos digitales. Alejandro Muñoz, Socio Director ACCELERATE, asesor legal y estructurador de COINGT, abogado especialista en activos digitales, explica cómo la tokenización abrió las puertas a un modelo innovador de inversión.
“En la región, no hay ningún país con las políticas y normativas financieras digitales que ofrece El Salvador. Ese marco normativo se convirtió en la oportunidad perfecta para un proyecto que nació con vocación global”, afirma Muñoz. La sinergia fue natural: el corredor necesitaba abrirse a los mercados internacionales y El Salvador ofrecía la plataforma para hacerlo.
El país se está posicionando como centro de referencia en finanzas digitales, con un mercado público y regulado que permite financiar proyectos de cualquier escala. Bajo la supervisión de la Comisión Nacional de Activos Digitales (CNAD), el activo digital COINGT vio la luz como instrumento pionero para captar inversión de todo el mundo.

“La tokenización hizo total conexión con el Corredor, porque es un proyecto con alcance global, pero no restringido a un sector, sino abierto a la participación de cualquier persona en el mundo”, explica este abogado. Este diseño inclusivo permite que tanto pequeños inversionistas como grandes fondos participen, sin importar si se trata de una persona natural con un teléfono móvil o de un family office internacional.
Además, el activo digital puede adquirirse en múltiples divisas y otros activos digitales —desde dólares hasta euros, monedas de todos los países, Bitcoin o USDT— eliminando barreras de entrada y facilitando un acceso verdaderamente global.
Transparencia en blockchain
La confianza se asegura a través de la tecnología blockchain, que registra todas las operaciones de forma inalterable y verificable. Cada adquisición de COINGT queda respaldada en un libro universal y transparente. “Los adquirentes del token tienen registros trazables y no repetibles. Esto asegura que su inversión está representada de manera legítima en el activo digital”, subraya Muñoz.
REDACCIÓN DYN
Esa misma infraestructura digital abre posibilidades para aplicar blockchain en la logística del Corredor, con trazabilidad de mercancías y monitoreo en tiempo real, ampliando los beneficios más allá del financiamiento.
Emitir un activo digital en El Salvador implica superar un proceso técnico y legal riguroso. Se requiere obtener licencias, elaborar un Documento de Información Relevante, someterlo a certificación independiente y recibir la autorización de la CNAD.
“Todo esto lo cumple a cabalidad COINGT, por lo tanto es un proyecto que ha sido sometido a estricta regulación y pasado por los filtros”, explica Muñoz. A ello se suma que los Proveedores de Servicios de Activos Digitales (PSAD) aplican controles de prevención de lavado de dinero y verificación de usuarios en tiempo real, lo que permite a inversionistas de cualquier país adquirir activos digitales de forma rápida y segura, en cuestión de
Un nuevo estándar en financiamiento
Para el especialista, la combinación de infraestructura física y activos digitales marca un hito en la historia financiera. “Hace unos cientos de años se emitieron títulos para financiar ferrocarriles o el Canal de Panamá. Hoy, el Corredor es pionero global en utilizar emisión pública de activos digitales para una obra de infraestructura de esta magnitud”, afirma.
En su opinión, lo que antes se financiaba con papeles ahora se financia con emisión pública de activos digitales, en línea con las tendencias que ya exploran bolsas de valores y fondos internacionales. El Corredor no solo transformará la conectividad regional, sino que pasará a los libros de historia como el proyecto que inauguró un nuevo estándar en el financiamiento de infraestructura.


DOCENTE-INVESTIGADORA
UNIVERSIDAD EVANGÉLICA DE EL SALVADOR.
La emergencia climática y sus consecuencias son un tema insoslayable en la defensa de los derechos humanos de todas y todos. La opinión consultiva fue presentada por Chile y Colombia en enero de 2023, siendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsable de proporcionar una interpretación de cuál es el rol del Estado para garantizar los derechos de todas las personas ante este fenómeno. En mayo de 2025, se presenta la opinión consultiva un instrumento clave en el análisis de la emergencia climática y la incidencia en la vida de las personas, pues bien, en muchos casos se han presentado desplazamientos forzados por las sequías, aumento del nivel del mar, inseguridad alimentaria, entre otros factores.
El derecho a un medio ambiente sano fue analizado por el Comité de los Derechos del Niño con énfasis en el cambio climático a fin de visibilizar las repercusiones en los derechos de la niñez y adolescencia como acciones concretas que los Estados deben realizar. El derecho en mención comprende el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible.
La observación general º 26 sobre los derechos del niño y el medio ambiente, con especial atención al cambio climático, publicada en el 2022, es un referente para los aspectos analizados en la opinión consultiva, reafirmando el rol de los Estados en respetar, garantizar y proteger los derechos humanos que se encuentran afectados por el cambio climático tales como: la vida, la salud, la vivienda, el agua, el trabajo, la cultura, la educación y la integridad personal. Todos ellos son necesarios para el desarrollo del proyecto de vida de la sociedad y los Estados deben
trabajar en programas de prevención de catástrofes, no podemos impedir el impacto climático por los daños causados, pero es importante trabajar en acciones puntuales que permitan modificar acciones que destruyen el ambiente sano.
El principio de la debida diligencia reforzada estándar internacional establecido en el artículo 1 de la Convención de Ginebra de 1949, desde una visión de derecho internacional humanitario en virtud del riesgo del daño ambiental en la madre tierra como las repercusiones en el proyecto de vida de las personas. El referido principio tiene su asidero en la prevención a partir de la implementación de medidas concretas en el daño producido a fin de proseguir sus efectos como el daño que pueda generarse por determinadas acciones que afectan los derechos humanos.
La regulación de los proyectos y empresas a partir de estudios de impacto es fundamental como el monitoreo constante de las decisiones o permisos otorgados que regule de forma constante si se presentan cambios. Por ello, la formulación de políticas públicas con un enfoque en derechos humanos e interseccionalidad es crucial en las diferentes fases como por ejemplo: formulación, ejecución y monitoreo, aunado a la participación de la población como muy bien lo señaló el Comité de los derechos del Niño en permitir una participación activa de la niñez y adolescencia en la toma de decisiones.
La protección diferenciada es un aspecto interesante en la opinión consultiva visibilizando los efectos que pueden presentarse de conformidad a los grupos vulnerables. Las 100 Reglas de Brasilia señala grupos vulnerables los cuales presentan condiciones particulares que deben ser atendidas por el Estado tales como: personas adultas mayores, mujeres, niñez y adolescencia, pueblos originarios, entre otros. Los cuales presentan históricamente factores como la pobreza y la desigualdad como factores interseccionales como muy bien lo señala la opinión consultiva en su párrafo 588.
La opinión consultiva es un estándar internacional con una riqueza para los Estados que permita la generación de acciones concretas y buenas prácticas que sean compartidas a fin de proteger nuestra casa común a través de medidas razonables que trabajen en prevenir el impacto y los daños irreversibles que se pueden producir. Por ello, el enfoque
intergeneracional adquiere preponderancia en la protección de los derechos humanos como la protección ecológica.
El estándar analizado de forma sucinta presenta una relación con la Agenda 2023 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Trabajar en generar un ambiente sano adecuado con oportunidades de crecimiento para todas las personas sin distinciones. Es insoslayable mencionar la economía circular, pieza fundamental en el cambio del modelo económico que integre aspectos como: los derechos humanos, justicia intergeneracional y protección diferenciada.
En consecuencia, la economía circular a partir de las dimensiones económica, social y ambiente sano permiten integrar un sistema sostenible para proteger los derechos humanos y la madre tierra, verbigracia: reducir las emisiones de gases invernaderos o la resiliencia climática. Todo ello, permitirá un entorno holístico que considere el bienestar físico, mental y social de los seres humanos a partir de la concientización y trabajo coordinado de todas las instancias. Reforzando el compromiso con la Madre tierra y todos los seres vivos que comparten con el ser humano, generando una conciencia social del presente y las consecuencias a corto, mediano y largo plazo.
“La opinión consultiva es un estándar internacional con una riqueza para los Estados que permita la generación de acciones concretas y buenas prácticas que sean compartidas a fin de proteger nuestra casa común”.

El artículo 34 de la Constitución de la República establece que todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual contará con la protección del Estado, el cual deberá crear las instituciones necesarias para salvaguardar la infancia. Asimismo, el artículo 35, en su inciso primero, dispone que: “El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de estos a la educación y a la asistencia…”.
Nuestra Constitución, por tanto, garantiza a todo niño, niña y adolescente (NNA) el derecho de vivir en condiciones óptimas para su desarrollo integral, lo cual implica crecer en paz, seguridad y dignidad. Sin embargo, basta revisar expedientes de los Juzgados Especializados de la Niñez y Adolescencia, resoluciones dictadas en juicios de divorcio en los Juzgados de Familia, así como decisiones administrativas del CONNA, para constatar que este derecho constitucional no siempre es protegido de manera efectiva. En muchas ocasiones, las resoluciones terminan reflejando intereses particulares de los progenitores, quienes instrumentalizan el sistema judicial para satisfacer necesidades personales, cosificando a los NNA y utilizándolos como piezas en un tablero de disputas.
El marco legal del cuido personal
El Código de Familia, en el Capítulo II del Título II, regula el cuido personal y establece que tanto el padre como la madre tienen el deber de criar a sus hijos con
esmero, proporcionarles un hogar estable, alimentos adecuados y todo lo necesario para su desarrollo personal. Se trata de un mandato que debería prevalecer aun en situaciones de ruptura matrimonial. No obstante, en la práctica este deber se ve distorsionado cuando los intereses personales de los cónyuges se anteponen al bienestar de los hijos.
En tales contextos, los NNA sufren en múltiples dimensiones. Los padres, en lugar de protegerlos, los convierten en instrumentos de presión o negociación. Lo más preocupante es que, en algunos casos, incluso profesionales especializados en derecho de familia incurren en prácticas que perpetúan esta dinámica, utilizando a los NNA como fichas en procesos judiciales.
En la mayoría de resoluciones derivadas de juicios de divorcio, los jueces suelen conferir el cuido personal al padre o madre con quien el NNA residirá. El Código de Familia establece que el hijo, bajo la autoridad parental, vivirá en compañía de sus progenitores o de aquel a quien se le haya adjudicado el cuido.
Sin embargo, aquí surge un cuestionamiento fundamental: ¿qué ocurre con los derechos y responsabilidades del progenitor que no obtuvo el cuido personal? El derecho a criar, orientar, corregir, proveer estabilidad emocional y participar activamente en la vida del hijo no desaparece con la resolución judicial. De igual manera, ¿tiene el NNA la obligación de obedecer exclusivamente al progenitor custodio, dejando de lado al que no convive con él?
Estas interrogantes revelan vacíos prácticos en la aplicación de la norma y nos obligan, como operadores del derecho, a reflexionar sobre la trascendencia de nuestras actuaciones. El principio del interés superior del niño debe guiarnos siempre, lo que exige elaborar resoluciones claras, equilibradas y protectoras de la relación con ambos progenitores.
Alienación parental: una realidad creciente
He conocido casos en los que la alienación parental ha alcanzado tal magnitud que los hijos rompen toda comunicación con el padre o la madre con quien no conviven, sin una explicación fundada. Esta situación no solo vulnera el derecho del NNA a mantener
vínculos afectivos sanos con ambos padres, sino que también erosiona su desarrollo emocional y social.
La alienación no puede ser vista como una consecuencia natural de los conflictos de pareja, sino como una forma de violencia emocional contra los NNA. Por ello, debe ser atendida con rigor, sensibilización y un marco normativo que sancione su práctica.
La cesión del cuido personal a terceros
Otro punto de controversia lo encontramos en la posibilidad que otorga la ley a los padres para confiar, de común acuerdo, el cuido personal de sus hijos a una persona de su confianza. Aquí cabe preguntarse: ¿cómo se procede en la práctica?, ¿cuáles son los límites de esa cesión temporal?, ¿qué garantías existen para asegurar que la motivación responde al interés superior del NNA y no a la conveniencia de los padres?
Si el cuido personal ha sido otorgado judicialmente a uno de los progenitores, ¿puede este cederlo a un tercero sin consultar al otro? ¿Es suficiente la fe notarial para validar tal decisión, o debería intervenir una institución especializada que evalúe y certifique la pertinencia de la medida?
Estas dudas son legítimas y ponen de relieve la necesidad de reformas legales o, al menos, de lineamientos administrativos claros que eviten la discrecionalidad excesiva y aseguren que los NNA no sean trasladados de un hogar a otro sin una evaluación técnica de las consecuencias.
El rol del juez en ausencia de acuerdo
La ley establece que, cuando no media acuerdo entre los progenitores, será el juez quien determine el cuido personal. Sin embargo, esta decisión judicial no puede limitarse a una mera adjudicación formal; debe estar sustentada en estudios psicosociales, peritajes técnicos y evaluaciones interdisciplinarias que permitan concluir, con base en evidencia, qué opción garantiza mejor el interés superior del NNA.
No se trata de favorecer a uno de los progenitores, sino de construir un esquema que proteja al niño en todas sus dimensiones: física, emocional, educativa y social.

Retos y propuestas
La controversia sobre el cuido personal revela tensiones profundas entre la norma y la práctica. Aunque el marco legal salvadoreño reconoce el derecho de los NNA a un desarrollo integral, en la realidad muchas resoluciones judiciales y decisiones administrativas priorizan intereses particulares de los padres.
Frente a ello, se podrían valorar algunos retos y líneas de acción:
1. Reforzar la formación de jueces y abogados en materia de niñez y adolescencia, con un enfoque interdisciplinario que incluya psicología, trabajo social y pedagogía.
2. Promover la corresponsabilidad parental, incluso en contextos de separación, mediante modelos de custodia compartida o regímenes de visitas efectivos.
3. Regular con mayor claridad la cesión del cuido personal a terceros, estableciendo requisitos de evaluación institucional y supervisión periódica.
4. Reconocer y sancionar la alienación parental como una forma de maltrato emocional hacia los NNA.
La controversia sobre el cuido personal no es un simple problema procesal; es, en esencia, un tema de derechos humanos. El mandato constitucional de garantizar a los NNA condiciones adecuadas para su desarrollo integral no puede quedar en letra muerta frente a intereses individuales o estrategias procesales.
Como juristas especializados en derecho de familia, tenemos la obligación ética y profesional de ser vigilantes del principio del interés superior del niño, priorizando siempre su bienestar por encima de las disputas de los adultos. Solo así lograremos que el cuido personal deje de ser un campo de batalla entre padres y se convierta en un verdadero instrumento de protección para quienes más lo necesitan: nuestros niños, niñas y adolescentes.
La controversia sobre el cuido personal no es un simple problema procesal; es, en esencia, un tema de derechos humanos”.


Karla Alas
SOCIA Y MANAGING PARTNER DE ESTUDIO KAPADU TECH AND LAW FIRM.
La ciberocupación (cybersquatting), entendida como el registro o uso malicioso de nombres de dominio con el propósito de vulnerar derechos de propiedad intelectual, ha sido objeto de una regulación específica y robusta en El Salvador. La Ley de Propiedad Intelectual, promulgada mediante el Decreto 66/2024, dedica su Capítulo IV del Libro IV a la protección jurídica en entornos digitales, estableciendo las bases para un abordaje legal integral que va más allá de la mera infracción civil.
La Ley de Propiedad Intelectual (LPI) establece el fundamento primario para combatir la ciberocupación, proporcionando mecanismos específicos y expeditos. Los artículos 316 y 317 vinculan explícitamente el registro de nombres de dominio con los derechos de propiedad intelectual preexistentes. El artículo 317 prohíbe el registro de
un nombre de dominio que genere confusión de origen empresarial o que busque un aprovechamiento indebido de la notoriedad de un signo distintivo. Esta disposición faculta a la entidad administradora de dominios, SVNet, a denegar o cancelar dichos registros ilícitos, actuando bajo la autoridad regulatoria del Instituto Salvadoreño de la Propiedad Intelectual (ISPI). Por su parte, los artículos 318 y 319 priorizan la solución extrajudicial y administrativa, lo cual agiliza el proceso para los titulares de derechos. El artículo 318 remite a la Política Uniforme de Resolución de Controversias en Materia de Nombres de Dominio (UDRP) de ICANN, un estándar internacional que permite a los titulares de marcas salvadoreñas perseguir y recuperar dominios genéricos (.com, .net, .org) registrados en cualquier parte del mundo, mientras que el artículo 319 permite al ISPI establecer medios alternativos de resolución, fortaleciendo el marco conciliatorio. A su vez, los artículos
322 y 323 amplían la protección más allá de los signos distintivos, abarcando los títulos de obras protegidas y los pseudónimos de autores o artistas, asegurando que la fama y reputación, elementos del derecho de autor y conexos, también estén resguardadas contra la usurpación en el entorno digital.
Aunque la LPI aborda la ciberocupación como una infracción administrativa, la legislación salvadoreña permite que el hecho ilícito se persiga en múltiples esferas del derecho, dependiendo de la naturaleza y gravedad del acto. En la esfera penal, el Código Penal y la Ley Especial contra los Delitos Informáticos y Conexos proveen el marco punitivo. El artículo 229 del Código Penal sanciona la violación de distintivos comerciales mediante el uso de un nombre de dominio que utilice marca de terceros sin autorización, constituyendo una tipificación penal directa de la conducta central de la ciberocupación. Además, si el ciberocupa utiliza técnicas informáticas para cometer fraude o manipular sistemas, la Ley de Delitos Informáticos permite la persecución del Fraude Informático (art. 11), el Acceso Indebido a Sistemas Informáticos (art. 4) o la Manipulación de Datos (art. 10), garantizando que el medio tecnológico empleado para el ilícito también sea castigado. En el ámbito mercantil, la LPI, en su Capítulo V del Libro IV, define y regula los actos de competencia desleal, incluyendo la ciberocupación cuando el propósito es generar confusión o engaño con la actividad de un competidor. Esto permite a los titulares de derechos, además de solicitar la cancelación del dominio, iniciar acciones civiles para reclamar daños y perjuicios por las conductas desleales. Asimismo, en la esfera de la ciberseguridad, la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información se enfoca en la prevención y resiliencia. Si la ciberocupación conduce a una amenaza cibernética, como el phishing o el malware, las empresas están obligadas a reportar el incidente a la Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), lo que permite una respuesta coordinada y de mitigación de riesgos en una etapa temprana, complementando la acción reactiva de las otras leyes.
La Ley de Comercio Electrónico, Firma Electrónica y Mensajes de Datos (Decreto 86/2024) también se entrelaza con la ciberocupación. Esta normativa busca dar validez jurídica a las transacciones y comunicaciones digitales. Cuando un ciberocupa utiliza un dominio ilícito para realizar actividades comerciales, puede aplicarse la Ley de Comercio Electrónico para cuestionar la validez de los mensajes de datos, contratos o transacciones realizadas en ese sitio web fraudulento. Esto debilita la posición del ciberocupa y fortalece la de la víctima, ya que la ley exige la integridad y el no repudio de los mensajes de datos, elementos que un sitio fraudulento no puede garantizar.
La Ley de Protección de Datos Personales también genera contingencias directas con la ciberocupación, en particular en el contexto del registro de dominios. El artículo 320 de la LPI exige que la entidad administradora de dominios mantenga una base de datos pública y precisa de los contactos de los registrantes, mientras que la Ley de Protección de Datos Personales establece que los datos solo pueden ser tratados con el consentimiento expreso del titular (art. 7), lo que crea un potencial conflicto. La solución puede encontrarse en la intervención de la ACE, que conforme a la Ley de Ciberseguridad y Seguridad de la Información puede colaborar en el establecimiento de protocolos que permitan el acceso a la información de los registrantes de manera controlada y segura, gestionada únicamente por las autoridades competentes como la Fiscalía o la Policía. Asimismo, si un ciberocupa registra un dominio utilizando datos personales obtenidos de manera fraudulenta, el acto ilícito se amplía, pues deja de ser solo una infracción de propiedad intelectual para convertirse también en una violación de la Ley de Datos Personales. En estos casos, la víctima de la ciberocupación puede recurrir a la Ley de PI para recuperar el dominio, mientras que la persona cuyos datos fueron utilizados ilegalmente puede invocar sus derechos ARCO-POL para solicitar la eliminación de su información.
La recién aprobada Ley de Fomento a la Inteligencia Artificial también entra en juego. Si bien busca impulsar la innovación, establece principios de seguridad, ética y protección de datos. La inteligencia artificial generativa puede usarse para crear sitios web, logotipos y contenidos de forma masiva, lo que abre la puerta a que un ciberocupa genere cientos de dominios fraudulentos rápidamente. El artículo 4 de esta ley exige que el uso de sistemas de IA sea ético y responsable, por lo que un titular de derechos podría denunciar su utilización para fines ilícitos, solicitando la intervención de la Agencia Nacional de Inteligencia Artificial (ANIA). Del mismo modo, la IA puede emplearse para analizar grandes volúmenes de datos y detectar dominios libres vinculados a marcas conocidas. Si en ese proceso se usan datos personales sin cumplir la Ley de Protección de Datos, no solo el ciberocupa sino también el proveedor de servicios podría ser sancionado.
El marco legal salvadoreño establece un sistema de responsabilidades compartidas para combatir la ciberocupación, lo que requiere un proceso conjunto entre instituciones. El ISPI actúa como ente regulador y primer punto de contacto, tramitando procedimientos de solución de controversias y arbitraje de disputas de nombres de dominio conforme a la LPI. La Fiscalía General de la República (FGR) es la única autoridad con facultad de investigar y perseguir delitos penales, utilizando la Ley de Delitos Informáticos y el Código Penal para imputar cargos. La Agencia de Ciberseguridad del Estado (ACE), por su parte, no actúa como mediador, sino como un ente técnico-investigativo encargado de coordinar el acceso seguro a datos bajo la Ley de Ciberseguridad, evitando la divulgación pública indiscriminada. El análisis integral de la ciberocupación en El Salvador revela un entramado jurídico que va mucho más allá de una simple infracción de propiedad intelectual. La legislación nacional ha evolucionado para establecer un sistema de protección robusto y con múltiples capas, permitiendo a los titulares de derechos abordar la conducta desde diferentes esferas legales de forma simultánea. La LPI constituye el pilar central de este sistema al ofrecer una vía ágil y especializada para la cancelación administrativa del dominio y la reclamación de daños por actos de competencia desleal. A ello se suma el Código Penal, que sanciona con prisión la violación de distintivos comerciales mediante el uso de nombres de dominio, criminalizando directamente la conducta en su esencia. En definitiva, aunque no exista una única ley que lo abarque todo, la interconexión de estas normativas crea un escudo jurídico integral. Un titular de derechos puede iniciar una acción administrativa bajo la Ley de PI, una demanda civil por daños y, si los hechos lo justifican, una denuncia penal. Este enfoque holístico garantiza que las víctimas de la ciberocupación en El Salvador dispongan de un abanico completo de herramientas para proteger sus activos intangibles y asegurar que los infractores enfrenten las consecuencias adecuadas en cada ámbito de la ley.
En definitiva, aunque no exista una única ley que lo abarque todo, la interconexión de estas normativas crea un escudo jurídico integral”.
La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva establece un marco normativo actualizado en materia de prevención, detección y sanción de delitos financieros. Su aprobación se enmarca en los compromisos internacionales asumidos por El Salvador a partir de instrumentos como la Convención de Viena de 1988, la Convención de Palermo de 2000, la Convención para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 y las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El texto legal persigue un objetivo doble: fortalecer los mecanismos de control institucional y asegurar la coherencia del ordenamiento nacional con las obligaciones derivadas de la cooperación internacional. La norma se estructura sobre tres ejes: la prevención administrativa, la persecución penal y la cooperación interinstitucional e internacional.
El artículo 1 define como propósito “prevenir, detectar, controlar y sancionar el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva”. El artículo 2 amplía el ámbito de aplicación a toda persona natural o jurídica que pueda ser utilizada para tales fines.
Los principios establecidos en el artículo 3 —legalidad, proporcionalidad, confidencialidad, cooperación y enfoque basado en riesgo— orientan la interpretación y ejecución de las medidas previstas. El enfoque basado en riesgo, introducido en el artículo 5, permite adaptar los mecanismos de control a la naturaleza de las operaciones y a la exposición específica de cada sector.
2. Sujetos obligados y medidas preventivas
Los artículos 7 al 14 detallan los sujetos obligados, incluyendo entidades financieras, casas de cambio, aseguradoras, auditores, notarios, agentes inmobiliarios, casinos, comerciantes de metales y piedras preciosas, y proveedores de servicios de activos virtuales.
El artículo 15 dispone que los sujetos obligados deberán implementar políticas de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y detección de transacciones inusuales. Según el artículo 17, los registros deberán conservarse por un plazo mínimo de diez años, y el artículo 18 establece la designación de un oficial de cumplimiento con independencia funcional.
El artículo 20 impone la obligación de reportar operaciones sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF),
mientras que el artículo 21 protege a los empleados que realicen dichos reportes frente a posibles represalias. Estas disposiciones consolidan un sistema preventivo de información temprana sustentado en la colaboración entre sector público y privado.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de acuerdo con el artículo 25, se adscribe a la Fiscalía General de la República y puede requerir información “a cualquier entidad pública o privada sin necesidad de autorización judicial, bajo el principio de confidencialidad”. Sus funciones comprenden el análisis de operaciones sospechosas, la coordinación con autoridades nacionales y la cooperación con unidades extranjeras.
El Consejo Interinstitucional para la Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CIPLAFT), regulado en los artículos 27 y 28, integra a representantes de la Fiscalía, el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia del Sistema Financiero, el Banco Central de Reserva, la Policía Nacional Civil, la Cancillería y la Agencia de Ciberseguridad del Estado. Su función principal es la formulación de políticas nacionales y la evaluación de riesgos país.
Los artículos 33 a 42 tipifican las conductas sancionables. El artículo 34 establece que comete delito quien “adquiera, convierta, transfiera, oculte o encubra bienes sabiendo que proceden de actividades ilícitas”. El artículo 36 incorpora la figura del autolavado, aplicable cuando la persona utiliza bienes derivados de su propia actividad delictiva.
El artículo 38 fija penas de ocho a quince años de prisión y el artículo 39 contempla la responsabilidad penal de las personas jurídicas. El régimen sancionador administrativo, previsto en los artículos 45 y 46, clasifica las infracciones en leves, graves y muy graves, y autoriza multas proporcionales al nivel de incumplimiento.
Estas disposiciones combinan medidas punitivas y preventivas, en consonancia con el modelo dual recomendado por el GAFI, que enfatiza tanto la disuasión penal como la vigilancia institucional.
El artículo 50 promueve la cooperación e intercambio de información entre la UIF y sus homólogas extranjeras. El artículo 52 autoriza la inmovilización inmediata de fondos o activos vinculados con personas o entidades incluidas en listas de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La ley también incorpora la posibilidad de asistencia técnica y operativa entre organismos nacionales e internacionales, reforzando la coordinación con las autoridades competentes en materia de seguridad, hacienda y relaciones exteriores.
El texto legal prevé que las instituciones competentes emitan reglamentos técnicos y manuales de cumplimiento. La Superintendencia del Sistema Financiero, de acuerdo con el artículo 90, deberá desarrollar normas complementarias en un plazo determinado.
La aplicación efectiva del marco dependerá de la capacidad operativa de los sujetos obligados y de la coordinación entre las entidades que integran el sistema. La ley mantiene la reserva sobre la información obtenida y exige confidencialidad en el manejo de datos, conforme a los principios del artículo 3.
El marco aprobado busca consolidar un sistema preventivo integral que articule responsabilidades públicas y privadas. En términos estructurales, combina mecanismos administrativos de control, instrumentos de cooperación interinstitucional y un régimen penal reforzado.
El texto introduce elementos técnicos de carácter internacional, como el enfoque basado en riesgo, la responsabilidad penal de personas jurídicas y la inmovilización de activos vinculados a sanciones globales. A su vez, refuerza la institucionalidad mediante la UIF y el CIPLAFT, asignando competencias diferenciadas en materia de investigación, prevención y supervisión.
La interpretación de sus disposiciones exigirá una lectura coordinada con la Constitución, la legislación penal y los compromisos derivados del derecho internacional. La eficacia de la ley dependerá de la coherencia entre los mecanismos reglamentarios, la capacidad institucional y la cooperación entre los sectores involucrados.
La Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva representa una actualización del marco salvadoreño de control financiero conforme a estándares internacionales. Su estructura combina componentes de prevención, sanción y cooperación, buscando un equilibrio entre la protección del sistema financiero y el cumplimiento de obligaciones internacionales.
El desarrollo reglamentario, la coordinación institucional y la formación técnica de los actores del sistema serán determinantes para que la ley cumpla su finalidad. En conjunto, el texto constituye un punto de referencia para el estudio de la evolución normativa salvadoreña en materia de prevención de delitos financieros y cooperación internacional.

La entrada en vigor de la Ley para la Protección de Datos Personales supuso un giro trascendental en el panorama jurídico salvadoreño. Sin embargo, toda ley requiere mecanismos de concreción para materializar sus principios. Esa función la cumplen las Políticas de Actuación y Manejo de Datos Personales recientemente publicadas por la Agencia de Ciberseguridad del Estado, que constituyen el primer esfuerzo sistemático por dotar al país de un marco técnico-operativo que permita traducir en prácticas concretas las garantías reconocidas en la ley. Su publicación no es, por tanto, un acto administrativo rutinario, sino un hito que delimita obligaciones específicas para entidades públicas y privadas, establece estándares de seguridad, define responsabilidades y proyecta un nuevo equilibrio entre innovación tecnológica, privacidad y seguridad jurídica. Las Políticas parten de la premisa de que los datos personales constituyen un bien jurídico sensible cuya protección requiere un enfoque integral. Por ello, estructuran un conjunto de principios rectores que guían todo tratamiento: exactitud, legalidad, consentimiento informado, minimización, temporalidad, transparencia y seguridad. Estos principios no son enunciados abstractos: su inclusión obliga a cada institución a replantear la forma en que recolecta, almacena, transmite y elimina datos. Así, el principio de minimización impone que no se recolecten más datos de los estrictamente necesarios; el de temporalidad obliga a definir plazos concretos de conservación y mecanismos de supresión; el de seguridad demanda adoptar medidas tanto técnicas como organizativas, y el de transparencia exige informar de manera clara al titular sobre el uso de su información. La publicación de estas Políticas marca el tránsito de la generalidad legal a la concreción normativa: los principios dejan de ser solo pautas doctrinales y se transforman en obligaciones exigibles.
Uno de los aportes centrales de estas Políticas es la obligación de contar con un Delegado de Protección de Datos Personales (DPDP) en cada entidad que maneje datos. Esta figura, inspirada en el modelo europeo del Data Protection Officer, será el eje de cumplimiento dentro de organizaciones públicas y privadas. No se trata de un cargo nominal: el Delegado debe supervisar auditorías, llevar registros de tratamiento, coordinar evaluaciones de impacto, notificar incidentes y capacitar al personal. La publicación de esta obligación tiene un efecto multiplicador, pues implica que cada institución deberá profesionalizar la gestión de la información, abriendo incluso un nuevo nicho de especialización jurídica y tecnológica en el país.
A la par, las Políticas despliegan un régimen de medidas de seguridad organizativas, técnicas y físicas que obligan a un rediseño de procesos internos. En lo organizativo, exigen políticas internas de protección, protocolos de gestión de incidentes y programas de capacitación; en lo técnico, la implementación
de cifrado, autenticación robusta, control de accesos, copias de seguridad y análisis de vulnerabilidades; en lo físico, limitación de accesos a instalaciones, custodia de archivos y procedimientos de eliminación segura de documentos. Al establecer este catálogo, las Políticas no solo trasladan obligaciones sino que fijan estándares medibles que podrán servir como parámetro de supervisión administrativa y judicial. La publicación de estos requerimientos convierte a la seguridad informática en eje central de cumplimiento normativo, en un país donde las brechas y ataques cibernéticos han mostrado creciente incidencia.
Otra innovación destacable es la obligación de notificar incidentes de seguridad en un plazo de 72 horas. Este requisito coloca a El Salvador en línea con estándares internacionales como el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Su inclusión significa que las organizaciones deben contar con sistemas de monitoreo y respuesta que les permitan detectar, documentar y comunicar cualquier vulneración, ya sea pérdida de información, acceso no autorizado o fuga de datos. La publicación de esta medida introduce un cambio cultural: la opacidad frente a incidentes deja de ser una opción, y se instaura un deber de transparencia que protege al titular y obliga a la entidad a reaccionar con prontitud.
El régimen sancionatorio también encuentra concreción en estas Políticas. La clasificación de infracciones en leves, graves y muy graves, con sanciones que van desde amonestaciones hasta multas significativas, dota al marco de coercibilidad real. La publicación de esta tipología tiene un doble efecto: preventivo, porque obliga a las entidades a anticipar riesgos y corregir fallas para no exponerse a sanciones; y correctivo, porque faculta a la autoridad de control a imponer medidas proporcionales al grado de incumplimiento. La sola publicación de este esquema envía un mensaje contundente: el incumplimiento no será simbólico, sino susceptible de sanciones económicas que pueden afectar la reputación y la viabilidad de proyectos institucionales o empresariales.
Más allá de la técnica normativa, la publicación de estas Políticas debe analizarse en clave de retos de implementación. En primer lugar, muchas instituciones públicas carecen de recursos tecnológicos y humanos para cumplir cabalmente con los estándares fijados, lo que podría derivar en un cumplimiento formal más que sustantivo. En segundo lugar, las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el grueso del tejido económico nacional, enfrentan el desafío de adaptar procesos sin contar con departamentos especializados de seguridad informática. La publicación de las Políticas genera así un efecto de presión normativa que requerirá estrategias de acompañamiento, capacitación y gradualidad, so pena de generar un incumplimiento masivo que reste eficacia al sistema.
No obstante, también hay un horizonte de oportunidad. Al publicar estas Políticas, El Salvador no solo cumple con un mandato interno, sino que se alinea con estándares internacionales que condicionan la competitividad económica. Cada vez más, las transferencias de datos internacionales dependen de garantías de seguridad adecuadas; contar con un marco claro de actuación coloca al país en mejor posición para atraer inversión, particularmente en sectores vinculados a servicios digitales, outsourcing y economía basada en datos. De esta forma, las Políticas, más allá de su carácter regulador, pueden convertirse en un instrumento de posicionamiento internacional.
Un aspecto final que conviene destacar es la responsabilidad institucional y personal que emana de la publicación de estas Políticas. Al prever auditorías, registros de tratamiento, supervisión de Delegados y controles externos, se establece un circuito de rendición de cuentas que trasciende a la mera retórica. La transparencia, la responsabilidad proactiva y la supervisión periódica son ahora exigibles, y el incumplimiento podrá documentarse y sancionarse. La publicación de estas obligaciones representa un cambio cultural en la gestión de la información: los datos dejan de ser un insumo más de gestión administrativa y pasan a ser un bien jurídico protegido con un régimen de vigilancia.
En conclusión, la publicación de las Políticas de Actuación y Manejo de Datos Personales en El Salvador constituye un paso decisivo en la consolidación de un régimen robusto de protección de datos. Su relevancia radica en que concreta los principios legales en obligaciones prácticas, establece estándares de seguridad alineados con la normativa internacional, define sanciones proporcionales y proyecta tanto retos como oportunidades. El desafío inmediato será garantizar que estas Políticas no se conviertan en un catálogo simbólico, sino en un instrumento vivo que transforme la manera en que Estado y empresa manejan la información. De su correcta implementación dependerá no solo la protección efectiva de los derechos de los ciudadanos, sino también la capacidad del país para insertarse de manera competitiva y segura en la economía digital global.
La publicación de estas Políticas marca el tránsito de la generalidad legal a la concreción normativa: los principios dejan de ser solo pautas doctrinales y se transforman en obligaciones exigibles".

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha reiterado recientemente a los notarios que el acceso al Sistema de Notificación Electrónica (SNE) es personal e intransferible. Este recordatorio busca reforzar un principio fundamental: la certeza jurídica depende de que cada profesional del derecho use sus credenciales de forma individual y segura, sin delegar en terceros el manejo de la cuenta que le ha sido asignada.
El SNE constituye una de las apuestas más relevantes en el proceso de digitalización del Órgano Judicial. Su implementación no solo representa un cambio tecnológico, sino también cultural y normativo en la forma de litigar y ejercer funciones notariales.
¿Qué es el
El Sistema de Notificación Electrónica es la plataforma creada para sustituir las notificaciones físicas por medios digitales. A través de este sistema, los tribunales envían resoluciones, citatorios y actos procesales directamente a una Cuenta Electrónica Única (CEU) habilitada para cada usuario.
El marco legal que respalda su uso se encuentra en las Reglas Básicas y Condiciones para el Uso del SNE, aprobadas por la CSJ en 2016 y actualizadas mediante acuerdos posteriores de Corte Plena. Dichos instrumentos establecen las formalidades, condiciones técnicas y responsabilidades que garantizan que estas notificaciones tengan el mismo valor que las realizadas en papel.
El SNE se concibió con varias finalidades:
Agilidad: sustituir procesos físicos que podían tardar días por comunicaciones electrónicas inmediatas.
Eficiencia administrativa: reducir el uso de recursos humanos y materiales asociados a la notificación tradicional.
Seguridad jurídica: mediante registros electrónicos que validan fecha y hora de cada notificación.
Accesibilidad: permitir que los profesionales consulten sus notificaciones desde cualquier lugar con conexión a internet.
La plataforma incluye una bitácora que deja constancia del envío y de la disposición de cada documento en la cuenta del usuario, de modo que se pueda acreditar el momento en que la notificación se entiende realizada.
Según la información publicada en sne.csj.gob.sv, el sistema funciona ya en múltiples sedes judiciales y administrativas. La implementación es progresiva, con la meta de abarcar a todos los tribunales y cámaras del país.
En ese mismo sitio, los usuarios pueden encontrar manuales, guías de uso y listados actualizados de las dependencias que ya utilizan la herramienta. También se ofrece un espacio de consulta sobre dudas frecuentes y videos tutoriales.
La actual versión 4.0.0 del sistema incorpora mejoras técnicas, interfaces más claras y mayores garantías de seguridad informática.
Uso personal e intransferible
El aspecto más relevante del reciente recordatorio de la CSJ es que el acceso al SNE es estrictamente personal. Cada notario, abogado o funcionario cuenta con credenciales únicas, que no pueden ser compartidas ni delegadas.
La razón es evidente: si otra persona ingresa con una cuenta ajena, se pierde la certeza de que fue el titular quien recibió la notificación. Esto puede afectar plazos procesales, provocar incidentes de nulidad o poner en entredicho el derecho de defensa de las partes.
El incumplimiento de esta norma podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias o administrativas, ya que se considera una infracción a la seguridad y a las reglas básicas de uso del sistema.
El SNE presenta ventajas claras en comparación con la notificación física:
Rapidez: los plazos empiezan a correr desde el momento en que el documento queda disponible en la CEU, sin depender de mensajeros o servicios de correo.
Reducción de costos: se minimizan los gastos de papel, transporte y recursos humanos.
Trazabilidad: cada acción queda registrada en el sistema, lo que facilita auditorías internas.
Disponibilidad permanente: los usuarios pueden revisar las notificaciones las 24 horas, sin limitaciones de horario de oficina.
A pesar de los avances, el SNE enfrenta desafíos importantes: Brecha digital: en algunas zonas del país la conectividad es limitada, lo que dificulta un acceso uniforme al sistema.
Capacitación: muchos operadores jurídicos requieren mayor formación para usar correctamente la plataforma.
Seguridad informática: la protección de datos sensibles y la prevención de accesos no autorizados siguen siendo puntos críticos.

Formalidad legal: todavía se discute la necesidad de armonizar normativas para que las notificaciones electrónicas tengan la misma eficacia en todos los procesos.
Comparación internacional
Otros países latinoamericanos ya han avanzado en la implementación de notificaciones electrónicas. Costa Rica, México y Colombia cuentan con sistemas similares que también exigen el carácter personal de las cuentas y utilizan medidas de seguridad adicionales como certificados digitales y autenticación en dos pasos.
La experiencia comparada confirma que el éxito de estos sistemas depende tanto de la infraestructura tecnológica como del cumplimiento estricto de las normas por parte de los usuarios.
Recuadro informativo
Notificación física vs. notificación electrónica
Física
Entrega personal o por correo.
Uso intensivo de papel.
Mayor costo y tiempo.
Riesgo de retrasos o extravíos.
Electrónica
Envío telemático por el sistema. Registro de fecha y hora.
Menor costo y mayor rapidez.
Acceso remoto desde la cuenta electrónica.
El SNE forma parte de un proceso más amplio de modernización judicial que incluye la implementación del expediente electrónico y el fortalecimiento de los servicios en línea. La visión de la CSJ es construir una justicia más accesible, ágil y transparente.
El éxito, sin embargo, dependerá de que todos los actores involucrados asuman su responsabilidad en el uso correcto de las herramientas digitales. Respetar la regla de intransferibilidad es un requisito mínimo para preservar la confianza en el sistema.
El Sistema de Notificación Electrónica representa un cambio de fondo en la manera de comunicar actos procesales en El Salvador. La decisión de la Corte Suprema de reiterar a los notarios que el acceso es personal e intransferible responde a la necesidad de garantizar seguridad jurídica en un entorno digital.
La herramienta ofrece beneficios claros en rapidez, costos y eficiencia, pero todavía enfrenta retos de conectividad, capacitación y seguridad. Su consolidación requerirá disciplina en el uso de las cuentas, claridad en la normativa y compromiso institucional para cerrar brechas.
La justicia digital es ya una realidad en El Salvador. El desafío ahora es fortalecerla, asegurar su plena validez y consolidar la confianza de los usuarios en un sistema que promete transformar la práctica jurídica en el país.
El Sistema de Notificación Electrónica es la plataforma creada para sustituir las notificaciones físicas por medios digitales".
La imposición de aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos puede tener efectos profundos e inmediatos sobre empresas en Latinoamérica que dependen del comercio internacional. A modo de ejemplo, para ciertas empresas, el costo o tiempo de entrega de inventario y equipo desde el extranjero podría aumentar significativamente. En otros casos, clientes extranjeros podrían suspender temporalmente sus órdenes de compra o buscar proveedores alternativos en sus respectivos países. Aunque el panorama permanece en constante cambio, el posible impacto de estas políticas exige preparación.
A continuación, se presentan una serie de recomendaciones prácticas para anticiparse o responder rápidamente a las nuevas circunstancias.
Colaboración. Una actitud colaborativa es clave para cualquier empresa que atraviesa un momento difícil. Las compañías deben comunicarse de manera clara con sus stakeholders para solicitar apoyo, gestionar expectativas, y articular sus necesidades más críticas. Acudir al litigio o la vía legal para demandar exigencias puede agotar recursos del negocio, precisamente cuando más se necesitan.
Capital Fresco. Una inyección de capital fresco puede ser clave para sostener la empresa en períodos de inestabilidad. Es recomendable considerar financiamiento mediante instrumentos de deuda, capital accionario, u otros vehículos. Si se cuenta con disponibilidad bajo líneas de crédito revolutivas existentes, este puede ser un buen momento para utilizarla de forma estratégica.
Revisión de Contratos Clave. Es conveniente compilar los contratos comerciales clave de la empresa y revisar si contienen cláusulas que puedan otorgar cierto grado de flexibilidad ante eventos imprevistos. Estas cláusulas normalmente tienen nombres como “fuerza mayor”, “imposibilidad”, y “excesiva onerosidad”. Incluso en ausencia de disposiciones contractuales, podrían invocarse principios legales generales. En contratos transfronterizos, resulta esencial determinar la ley aplicable.
Atención a Costos Fijos. Es fundamental revisar y optimizar la estructura de costos, especialmente si fue concebida para tiempos de mayor abundancia. Algunas medidas incluyen:
Arrendamiento: Solicitar la renegociación temporal de contratos de alquiler o arrendamiento.
Crédito Comercial: Solicitar la ampliación de plazos de pago a proveedores comerciales (por ejemplo, de 30 a 60 o 90 días).
PIK: Solicitar el diferimiento de intereses en préstamos pendientes (modalidad conocida como payment-in-kind o “PIK” en inglés), liberando el flujo de caja en el corto plazo.
Refinanciamiento: Las operaciones de refinanciamiento también pueden resultar atractivas, particularmente si las tasas de interés disminuyen.
Seguros. Se recomienda verificar si la empresa cuenta con pólizas de seguro que puedan ofrecer cobertura ante el tipo de contingencias causadas por los aranceles. De no ser así, conviene analizar la viabilidad de adquirir este tipo de protección.
Disposición de Activos. La venta de activos no esenciales o el factoreo de cuentas por cobrar pueden representar alternativas efectivas para obtener liquidez inmediata sin comprometer las operaciones principales del negocio.
Transacciones Estratégicas. En los escenarios más complejos, puede ser necesario analizar opciones como la venta parcial o total del negocio, una reestructuración integral, o el inicio de un proceso concursal. Para facilitar estos procesos, es fundamental mantener la contabilidad y la documentación organizadas y actualizadas. En países como México, Crédito Real es un ejemplo de una empresa que recientemente ha utilizado las protecciones del proceso concursal local para rehabilitarse. Y en Estados Unidos, empresas latinoamericanas como GOL de Brasil y WOM de Chile han utilizado el proceso de “Chapter 11” que ofrece ese país para facilitar la reorganización corporativa.
“Special Situations”. Estas circunstancias también pueden representar oportunidades para inversionistas que buscan financiar procesos de reestructuración o adquirir activos estratégicos a precios atractivos. Quienes tengan liquidez y visión de largo plazo pueden encontrar valor en negocios que temporalmente atraviesan dificultades.
Perspectiva Bancaria y Financiera. Los bancos y prestamistas no bancarios deben mantener un diálogo abierto y constante con sus clientes para conocer su situación y, en la medida de lo posible, apoyarlos en superar dificultades. Con frecuencia, una solución negociada es preferible al litigio, una afectación a la operación del negocio, o una liquidación, todas las cuales tienden a destruir valor. Por ello, pueden considerarse medidas como el otorgamiento de nuevos financiamientos, extensiones de fechas de vencimiento, ajustes en las tasas de interés (incluyendo opciones como PIK), y tolerancia ante incumplimientos técnicos. A cambio, los prestamistas pueden exigir garantías adicionales, mayores derechos de supervisión e inspección, y mayor representación en la junta directiva del deudor. La incertidumbre exige que las empresas actúen con agilidad, visión estratégica y capacidad de adaptación. Prepararse desde ahora permitirá mitigar riesgos y responder ante un entorno comercial en constante cambio.
El Salvador está dispuesto a descentralizar la inversión, a diversificar geográficamente su producción y a competir en calidad y no solo en costos.".